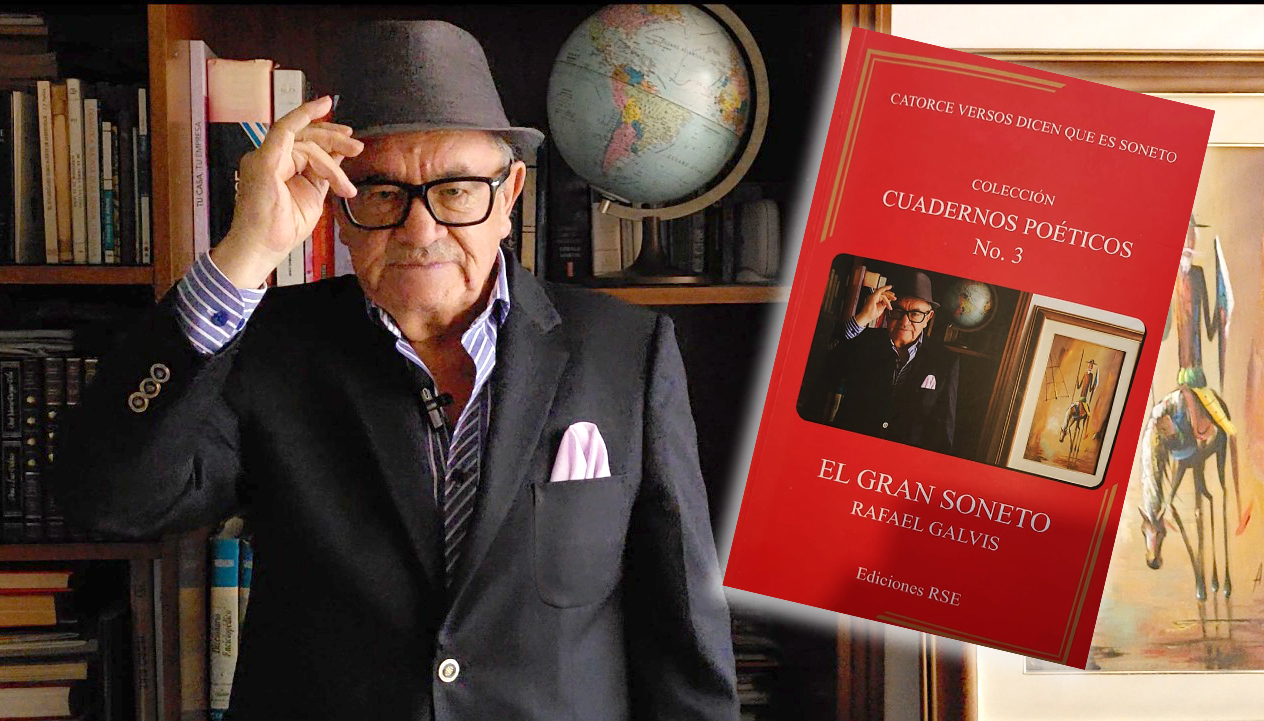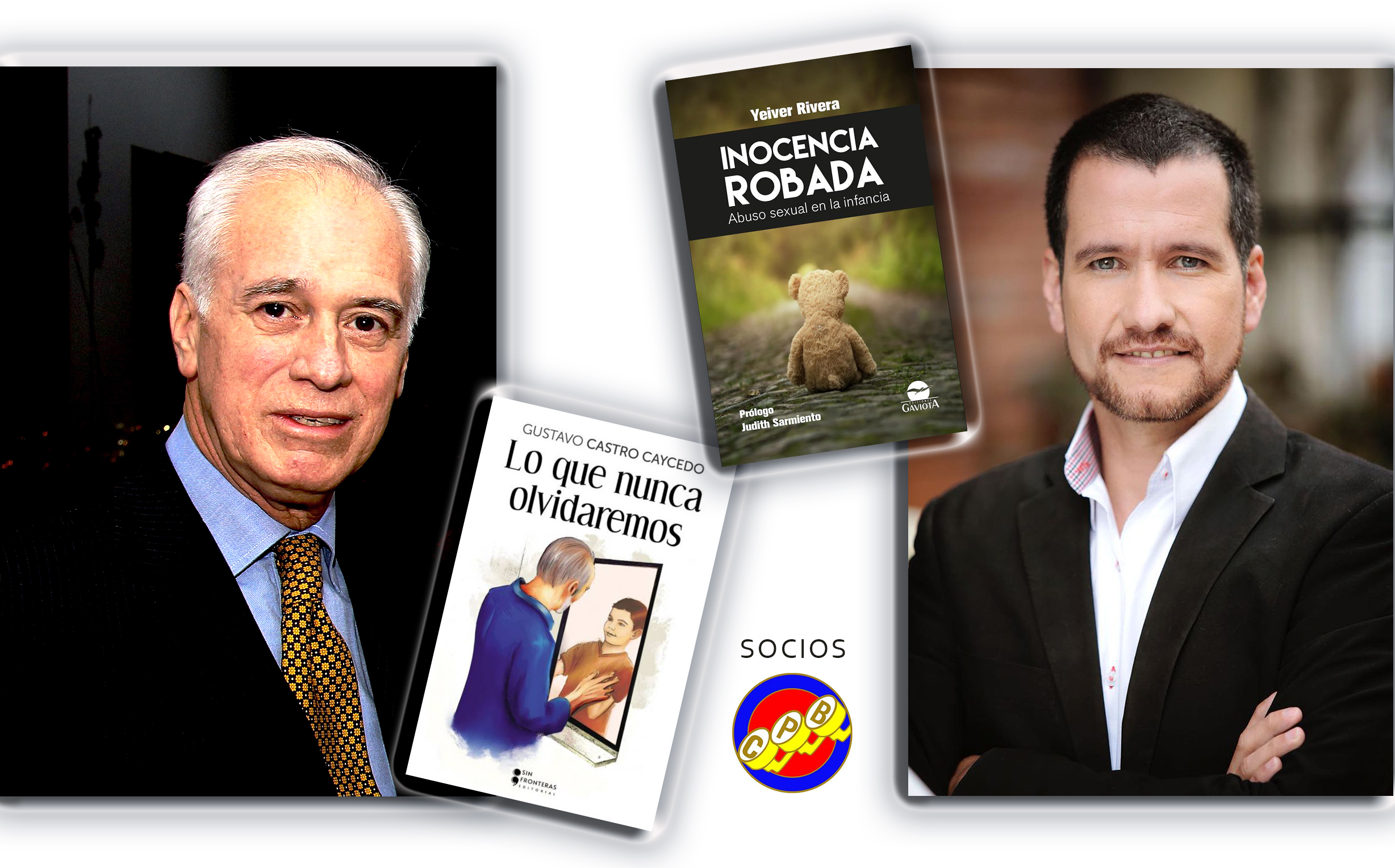11 mayo 2020.
Por: Ánderson Villalba – La Silla Vacía.
Ser colombiano también es un riesgo laboral para los periodistas, valientes hasta donde los nervios aguanten en un Estado que hostiga a sus vigías, que aprovecha esta especie de estado de sitio para hacer lo que le apetece, que estira su sombra cuando las luces bajan.
En las últimas semanas, tres noticias especialmente relevantes y unidas por el azar de todas las cosas hicieron que algunos volviéramos a hablar de periodismo, de sus matices en estos días, de sus riesgos, condenas y virtudes en un escenario que amenaza la libertad de expresión — otra vez— y la estabilidad del negocio —otra vez—.
La primera fue la revelación para nada sorprendente de que el Ejército continúa con su infame tradición de desviar los recursos que tanto servirían para otros asuntos y usarlos para crearles carpetas de seguimientos a opositores, defensores de derechos humanos, pero sobre todo a periodistas, a varios periodistas. La segunda es la decisión de la Corte Constitucional de impedir que los jueces nieguen la entrada de los periodistas a una audiencia preliminar y levantar la reserva de estos procedimientos. Y la tercera es el nombramiento de la profesora Catalina Botero, decana de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes y ex relatora especial de libertad de expresión de la Cidh como miembro del nuevo Consejo Asesor de Contenido de Facebook, una iniciativa de Mark Zuckerberg para mejorar la regulación de contenidos en su plataforma.
Fue una buena oportunidad para plantear — otra vez— los temas que casi siempre se discuten cuando el periodismo es noticia. La posverdad y la falta de rigor. El maridaje entre conglomerados económicos y medios de comunicación. Los dilemas de contenido y las líneas tenues de la censura. Detrás de la mayor crisis social de las últimas décadas, el trabajo periodístico carga, a veces con más silencio del deseado, el peso de su condena de hace años y, además, el de su responsabilidad pública.
Este oficio que se reconoce en la adversidad y entiende que la crisis es un escollo previsible frente a esa otra gran crisis previa de la que no se para de hablar en foros y charlas, en facultades y seminarios: la crisis de los despidos, de los lectores que bajan, de la amenaza de la pauta oficial, de la violencia en las regiones, de la censura y la autocensura. “En un país como Colombia, la importancia del periodismo se redobla pues la emergencia del coronavirus se superpone a otras dinámicas que, al parecer, ni la peor pandemia lograría detener”, escribió el documentalista y periodista Ramón Campos Iriarte en un artículo reciente para El Espectador. La importancia del periodismo se redobla, sí, pero el riesgo y el abandono siguen siendo la norma. Como si nada cambiara.
Y como si persistiéramos en las lógicas que tanto manchan el oficio. Quizá ese sea el mayor riesgo del periodismo en estos días: el de caer, deliberadamente o no, en los vicios de la masividad a toda costa, a veces incluso de la verdad misma, en los excesos de la “dictadura del clic” de la que hablaba Yolanda Ruiz en El filo de la navaja. En un escenario ideal, y por lo mismo imposible, no deberían existir tantas secciones en los medios dedicados a apagar los incendios de la mentira y la distorsión que van de pantalla en pantalla sin demasiado tiempo de margen, y el fact-checking sería una herramienta de uso extremo.
Pero no, todavía no: muchos periodistas siguen invirtiendo tiempo valioso para hacer buen periodismo en desmentir lo que a otros les pareció bien echar a andar como un hecho real, cuando se trataba de falsedades. Le llaman “un reto”, “un desafío”: combatir la desinformación y defender la verdad es una obligación del periodismo, su llamado moral, así como ofrecer una perspectiva de los hechos alejada de los lugares comunes, consciente de los matices y recelosa de los absolutos.
Se sabe ya que, como dicen quienes conocen, vivimos tiempos paradójicos, complejos: lo último que se necesitaría ahora es darles vueltas a las mismas generalizaciones, a las mismas esquinas de los hechos. “Es importante que los periodistas adopten la complejidad y se resistan a comprender instintivamente la explicación obvia”, dijo Craig Silverman, el editor de BuzzFeed, en un artículo de la revista de periodismo de la Universidad de Columbia.
El riesgo aquí se multiplica y toma formas tan ligeras como indignantes: el contexto cede ante el conteo diario de contagios, muertos y recuperados, la línea que separa la información del amarillismo ramplón se disuelve sin muchas dificultades, y el trabajo sobre el terreno sigue siendo una confirmación del relato oficial que poco trasciende. Además de enfrentarse a sus propios lugares comunes, y de paso al virus que debe cubrir con nuevas medidas, movilizando nuevas formas del ingenio y cambiando las maneras de asomarse a los hechos, el periodismo se encuentra con criticas diarias y columnas como esta que por lo general desconocen el movimiento subterráneo. No hay llamados morales ni reflexiones deontológicas: el riesgo en este punto se asume con la vida misma, con el vértigo diario de encontrarse en un negocio vulnerable y sujeto a todo tipo de chantajes, de presiones y de bolsillos.
En Colombia la crisis fue analizada por las academias, puesta en práctica por los medios casi al mismo tiempo, y ahora se subrayan más sus golpes: la prensa regional agoniza y alarga sus esfuerzos con la amenaza de los cierres en la nuca, desde el inicio de la cuarentena, la Flip ha contado cerca de cuarenta violaciones a la libertad de prensa que van desde el acoso hasta el espionaje, los despidos que se contaban mes a mes ahora son rutina, las estrategias se desmoronan y las plantillas y colaboradores se reducen, como sucedió con el despido reciente de tres caricaturistas de Vanguardia. Ser colombiano también es un riesgo laboral para los periodistas, valientes hasta donde los nervios aguanten en un Estado que hostiga a sus vigías, que aprovecha esta especie de estado de sitio para hacer lo que le apetece, que estira su sombra cuando las luces bajan y nadie ve: el Conde Orlok de Nosferatu que tanto atemoriza.
A pesar de las ligerezas, de las agendas dictadas por los poderosos de todo tipo, de los reveses del rating y las presiones de la viralidad, es justo reconocer la valentía y la resistencia de los periodistas. Pero no basta con las buenas intenciones, ni con la solidaridad efímera de los tweets y los mensajes: hay que protegerlos. Por principio y por lógica: porque los beneficios son mutuos, pero sobre porque no hay de otra. Salvo la oscuridad, claro, y la incertidumbre, que hasta donde se entiende nadie quiere. ¿O sí?