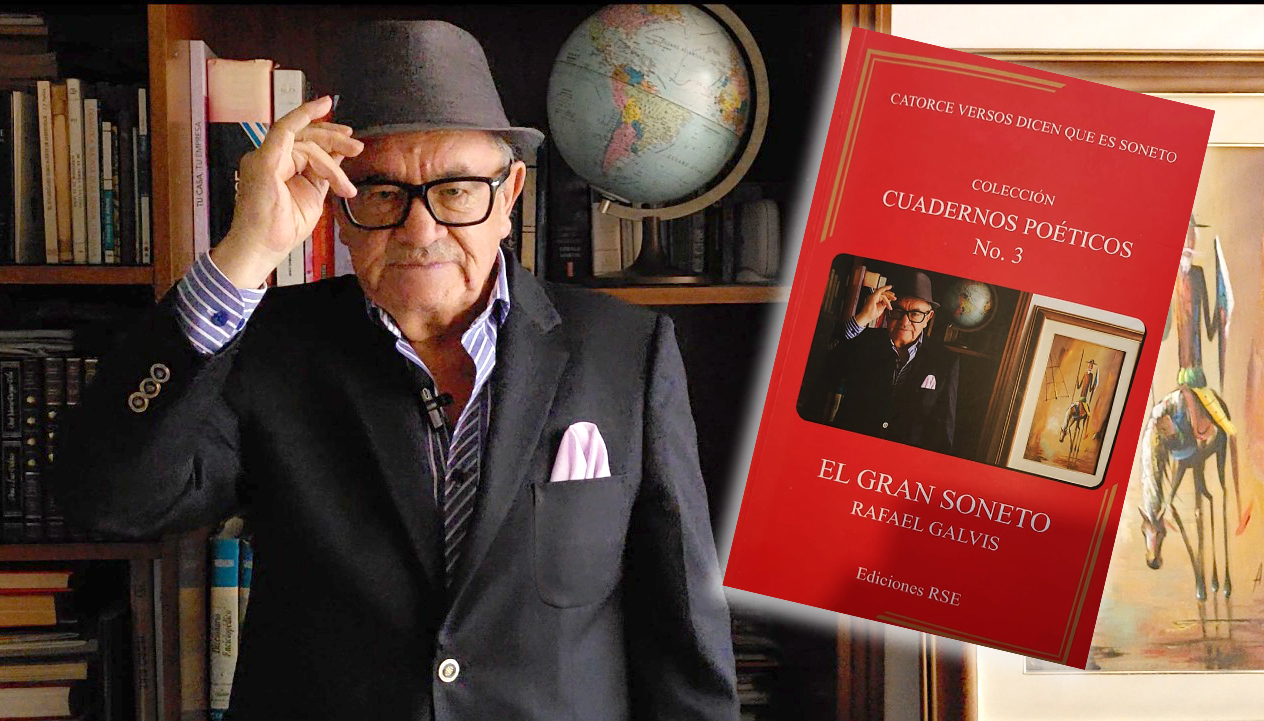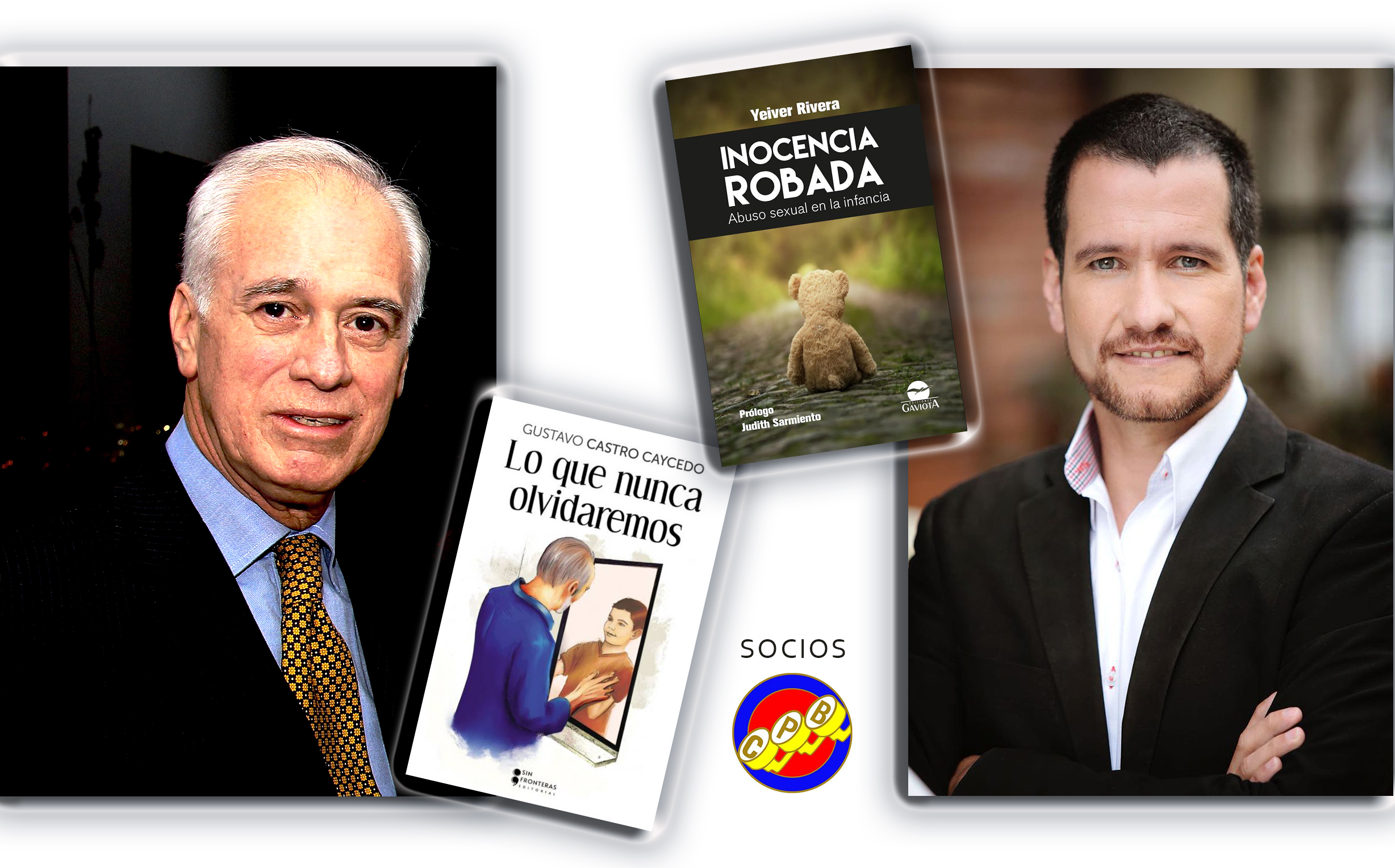13 julio 2020 –
Por: Juan Gossain – El Tiempo –
Cuando mis amigos de Intermedio Editores me propusieron que recogiéramos en un libro las crónicas sobre la corrupción que he escrito en los últimos años para el periódico EL TIEMPO, estuve tentado a decir que no, porque me pareció que era un acto casi petulante y jactancioso. Es como creer que ya uno es sujeto de colección.
Pero sucedió un episodio que me hizo reflexionar y cambiar de opinión. Resulta que, como a esta edad ya uno se pasa el día entero visitando la farmacia, fui a comprar un remedio. En la puerta estaban dos señoras hablando en voz alta, que es como hablan las mujeres en las farmacias.
El tema de su charla era evidente con solo oírles unas cuantas palabras: los escándalos cotidianos que la corrupción provoca en nuestro país. Al final, como si estuviera pensando en un epílogo que redondeara lo que habían hablado, la una se quedó mirando a la otra y le dijo:
—Ay, mijita, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos?
En ese preciso instante comprendí que era conveniente dejar una constancia de estos años desgraciados a través del libro que recogiera las crónicas. Porque tengo la impresión de que aquella señora, como suelen hacer los colombianos, estaba pensando que la culpa no es de ella, sino de los otros, del resto del país, de los demás.
Su pregunta, para empezar, tenía que haberla hecho al revés: “Ay, mijita, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país?”. Porque la experiencia mundial nos enseña, en países que se han vuelto ejemplo, como Singapur, que es la gente la que tiene que cambiar. Lo que quiero decir es que los colombianos no podemos seguir pensando que solo somos espectadores de la corrupción que nos agobia, sino que tenemos que convertirnos en actores contra ella, en sus enemigos, en sus combatientes.
De manera, pues, que el verdadero sentido de este libro es desafiante. Consiste en retarnos a nosotros mismos. No podemos seguir, como hasta ahora, creyendo que la corrupción es competencia únicamente de los jueces y que solo se castiga con la cárcel.
Ahora se roban el presupuesto para la salud, el dinero destinado a la alimentación de los niños más pobres, los menguados centavos para comprar el medicamento de los enfermos de cáncer, el contrato para adquirir bastones para los inválidos. La corrupción ya no es un caso aislado. Se ha vuelto una forma de vida.
Entre otras cosas porque, desgraciadamente, la realidad es perversa y cruel: la justicia también se corrompió y hoy en día están presos hasta los magistrados de supremos tribunales, junto con empresarios encumbrados y funcionarios de campanilla. Pero no son tantos como debieran serlo. A muchísimos otros les dan la casa por cárcel cuando, más bien, tal como escribí alguna vez y lo sugiere el título de este libro, tendrían es que darles la cárcel por casa perpetua.
Mire usted: el alcalde que desfalcó a Bogotá está preso, pero los domingos suele almorzar en los clubes sociales más refinados de esa ciudad. Del mismo modo, su cobrador de comisiones aparece en las fotos de los periódicos mientras baila feliz en las cumbiambas del Carnaval de Barranquilla.
De todas las infamias humanas que se cometen a diario en Colombia, la corrupción es la única que destruye de manera simultánea la riqueza física y la riqueza moral del país. Porque la corrupción acaba, al mismo tiempo, con el progreso y el alma, arrasa por igual con la pureza de la gente y con el desarrollo, con la decencia humana y con el presupuesto para el hospital, con la moral del empleado público pero también del empresario privado, con la conciencia del joven y del viejo, del hombre y de la mujer.
Los antiguos griegos, que tenían un concepto tan elevado de la moral, afirmaban sus principios con estas palabras: el que cree que por obtener dinero se puede hacer cualquier cosa, acabará haciendo cualquier cosa para obtener dinero. La Colombia de hoy, nuestra Colombia, es un ejemplo de ello, desgarrador y doloroso.