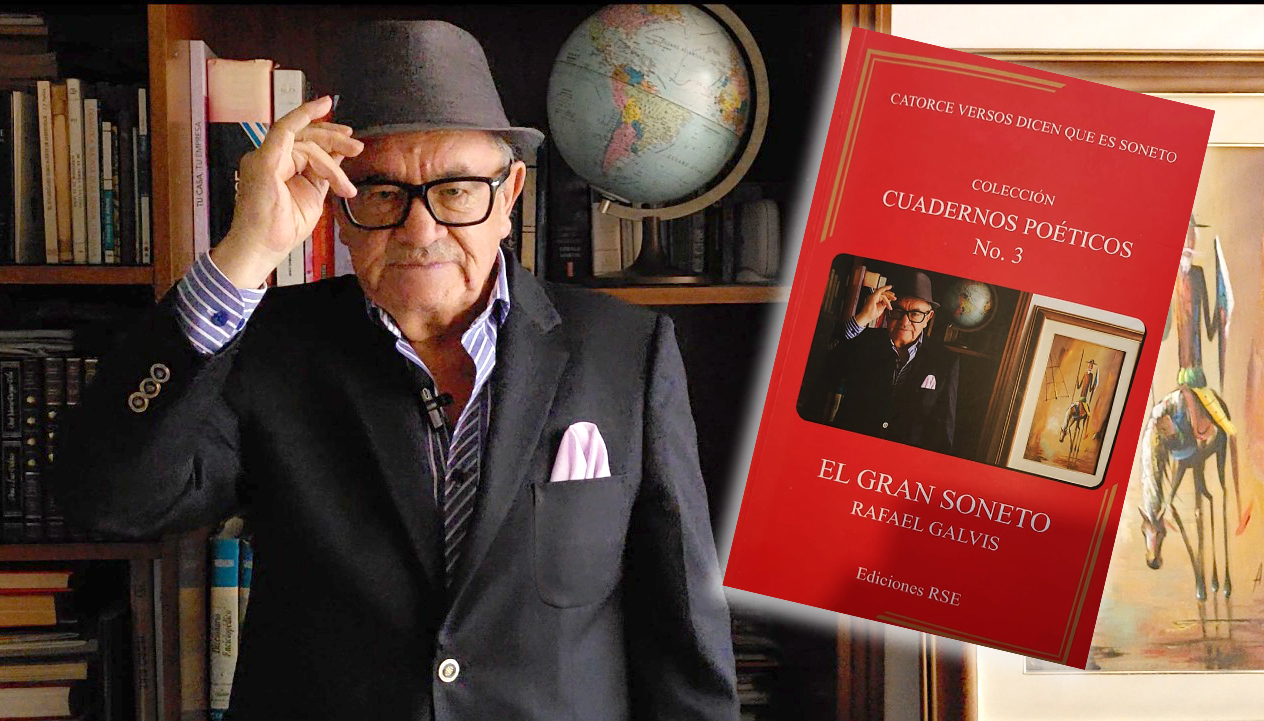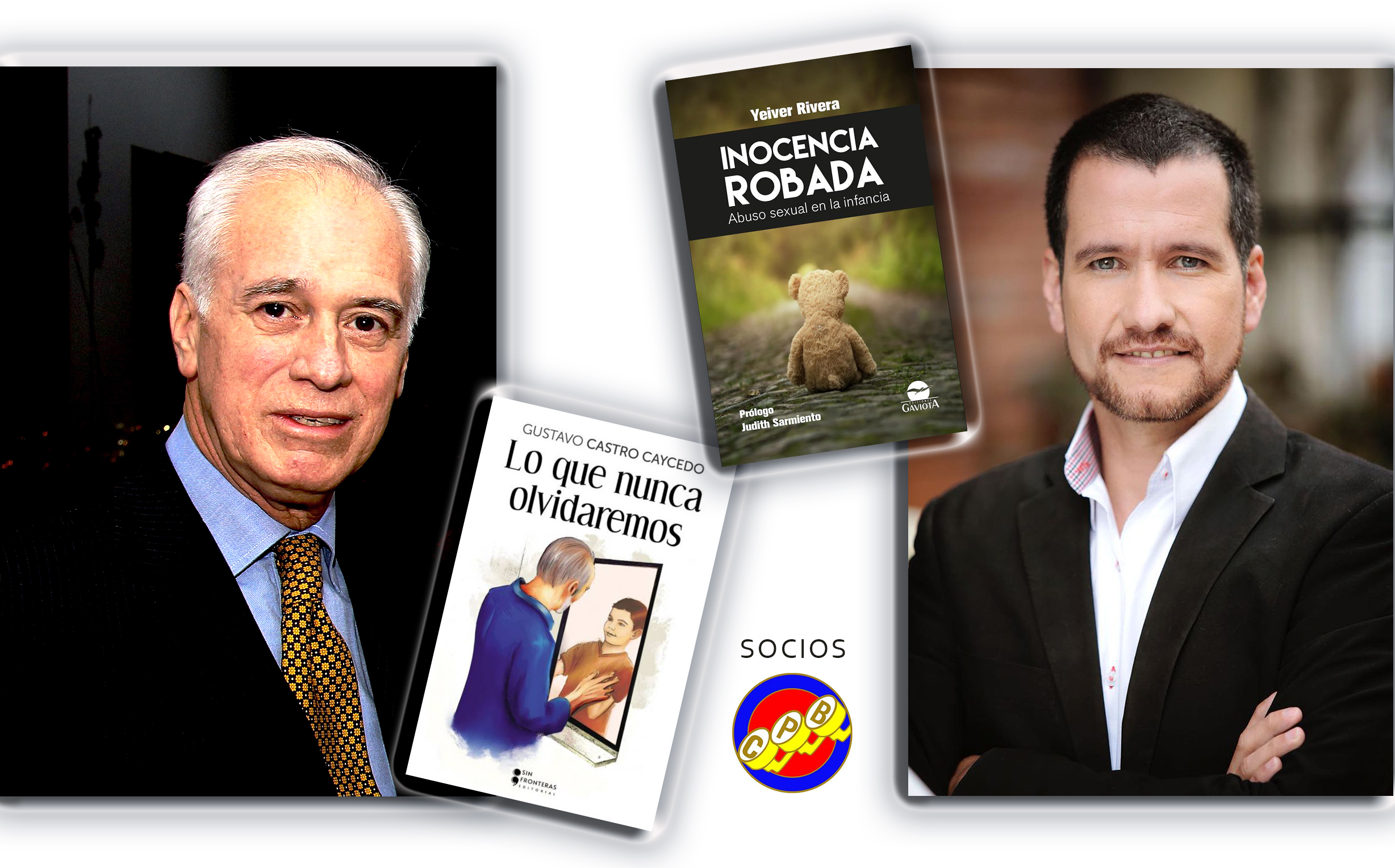Foto: Archivo.
Al cumplirse 32 años de su muerte a manos del narcotráfico, una nieta de su hermano Alfonso Cano, colaboradora de este diario, aporta una semblanza de su perfil familiar y de cómo supo acompasar este rol y preservar la herencia periodística con sus deberes como director del diario.
Tomado de: El Espectador.
Solía quedarse tranquilo luego de escuchar hasta la peor de las noticias. Y así, desde su serenidad, surgían sus comentarios críticos. Daba la imagen de ser un hombre al que nada le perturbaba, pues lo que debía denunciar lo hacía escribiendo. Se guiaba siempre por la intuición y por eso tenía una mente privilegiada para interpretar la actualidad. Esas fueron las primeras definiciones que escuché cuando empecé a preguntar por mi tío abuelo Guillermo Cano. Oí que podía ser enérgico sin explotar, que se mantenía en constante movimiento, que era un ser tranquilo, pero sobre todo curioso.
Una cualidad determinante para su misión como periodista y para su vida en general. Curioso en la búsqueda de las palabras correctas; curioso al momento de abordar las realidades de un país fracturado; curioso a pesar de sus silencios. Con esa misma actitud, empecé a dialogar con su memoria sin conocerlo; a evocarlo sin haber sentido su presencia; a incluirlo en mis pensamientos, en los momentos de lectura infantil, o en mis primeros acercamientos al universo de la escritura. En uno u otro escenario, pensé ¿qué habría pensado él sobre lo que yo estaba descubriendo? ¿cómo dar con las palabras que buscaba para referirlo?
En el periódico le decían don Guille, en la familia tío Guillermo o “Avi”. Los más formales, con distancia o respeto, lo llamaban don Guillermo Cano o director. En su despacho no faltaron nunca las cenizas de un cigarrillo que no se apagaba y que, cuando llegaba a su ocaso, rápidamente era reemplazado por otro. Esas cenizas fueron parte de su refugio, su guarida, su templo sagrado, el sitio donde se sentaba a escribir apuntes en sus libretas, las mismas que después convertía en materia prima de sus columnas de opinión, sus comentarios en la sección “Día a día”, o sus valientes editoriales contra la corrupción o el crimen organizado.
Su oficina estaba ubicada en el segundo piso de la antigua sede de El Espectador sobre la avenida 68, un lugar emblemático para el periodismo, especial para quienes lo habitaron y entrañable en la memoria familiar. En mi fantasía personal, un escenario mítico en el que las palabras y los hechos se entrelazaban, o rebotaban de mano en mano ante sus ojos escrutadores, antes de terminar convertidos en información en la rotativa. Mientras escuchaba hablar de El Espectador y de su inolvidable director, traté de recorrer mentalmente sus pasillos, de entender su peso en la historia, de imaginar a quienes acompañaron su lucha.
En su oficina siempre existió una máquina de escribir. La misma que he visto muchas veces en fotos, y en la que no se cansó de teclear palabras de aliento, amistad o denuncia. Junto a ella, siempre permaneció inactiva otra máquina de escribir, más anacrónica o vieja, pero significativa. Fue la máquina de su abuelo Fidel Cano Gutiérrez, fundador del diario en marzo de 1887. Una forma de representar que Guillermo Cano, junto a su padre Gabriel o sus hermanos Alfonso, Luis Gabriel y Fidel, fue también el aplicado guardián de una herencia periodística y familiar repleta de recuerdos y memorias.
Seguramente, de su abuelo heredó esa terquedad que muchos mencionan como característica cuando se indaga por sus rasgos de personalidad. Unos y otros lo pintan terco. Fue terco cuando le insistieron que callara, cuando los más cercanos entendieron que entraba a un callejón sin salida o cuando le rogaron que dejara de ser tan directo frente a temas en los que ponía en riesgo su vida. Terco para abordar cualquier asunto familiar o social, para discutir sobre fútbol o música, para entrar en la controversia o la reflexión sobre el destino del país. Ahora estoy convencida de que periodismo, terquedad y diálogo pueden ser sinónimos.
En cada tiempo de Navidad que exaltó, o en cada 17 de diciembre en el que honramos su memoria, las evocaciones de mi tío abuelo hablan de su sencillez y sensibilidad extremas. De su amor por el fútbol, sobre todo el de la casaca roja de su Santa Fe; del abuelo alcahuete o el hermano respetado; del hombre que vestía sin ostentaciones o manejaba su carro sin lujos; del romántico en su trato cotidiano más allá del periodista que no ahorraba palabras para denunciar a defraudadores o narcos. Las memorias del “tío abuelo que no conocí” pero que todos aprendimos a reconocer en cada acto, cada gesto o cada palabra.
Hay un texto suyo muy nombrado que fue escrito para exaltar al fundador de El Espectador: Fidel Cano. Se titula “El abuelo que no conocí”. Lo publicó el 17 de abril de 1954, hace más de sesenta años. A medida que lo leía, me impactó saber que Guillermo Cano creó la imagen de un hombre a quien solo conoció “espiritualmente” por la forma como escribía. En ese relato describió cómo comprendió poco a poco, desde la narración familiar, el carácter de su abuelo y cuáles fueron los parámetros de su batalla honrada por la justicia, de su cariño hacia los pobres, de sus férreas convicciones ideológicas, de la personalidad vertida en su pluma.
“Me dijeron, además, que mi abuelo había ido a la cárcel por defender las ideas liberales, por defender su periódico, por defender a sus amigos liberales. Fue difícil entender a los diez años que un hombre pudiera ir a la cárcel por defender unas ideas, un periódico, unos amigos”, escribió recordando cómo reconoció, desde la inocencia de su infancia, la misión y los deberes personales y profesionales de su abuelo. Su conclusión fue que terminó de conocerlo por “la prolongación de su sangre”, por su papá y sus tíos, por su familia, en la que detectó rasgos que todos adoptaron como propios, como si fueran pequeñísimas partes del abuelo.
Cuando leí ese texto, de apenas cinco páginas, entendí que en cierta forma Guillermo Cano leyó su tiempo y su contexto, y que su tarea como periodista y director del diario fue una prolongación del batallar de su abuelo. Aunque admitió que “fueron tiempos distintos, dentro de circunstancias distintas”, en ese recordar pudo leerse como ser humano y, al mismo tiempo, leer la sociedad que en la que vivió. Con sus valores, ideales y luchas compartidas. Sesenta años después de la publicación de ese escrito, la imagen de Guillermo Cano, como para él fue la de su abuelo, habla a la sociedad que ahora nos corresponde.
Es claro que las luchas no son hoy las mismas. Quizá ya no se trata de las censuras que afrontó el periódico o de la dificultad de escribir en un país que condenaba a muerte a quien se acercaba a temas “intocables”. Quizás hoy la pelea sea contra la inmediatez o la banalidad en el periodismo o la vida. Pero son muchos los momentos que permiten invocar su existencia y su obra, y encontrar lecciones para el presente.Lo mismo que muchos relatos o testimonios de su puño y letra, o numerosos textos de quienes hablan de él con admiración o gratitud. Memoria intacta que nos permite asumir el deber con perspectiva de futuro.
Es cierto que su última batalla fue contra los horrores del narcotráfico, pero también debe ser recordado por su sensibilidad. Por su intuición para deducir cuál iba a ser la música que iba a pegar con apenas escucharla o cuál sería la historia del día, así pareciera irrelevante. Riguroso en cada palabra de sus escritos y enorme capacidad para conmoverse y conmover. Tanto que hoy lo sigue haciendo y cada generación, así no lo haya conocido, quiere saber de sus luchas. Hoy su imagen continúa siendo inspiración para enfrentar miedos, escribir de forma novedosa o buscar la libertad, la honradez y la justicia para plasmarla en escritura.
La figura de Guillermo Cano invita a no olvidar y da cuenta de la importancia de recordar para vencer la amnesia colectiva. De reconocer su historia de coraje y honrarla. De escribir para trascender y hacerlo desde su ejemplo de tinta indeleble, pensando en la sociedad y en el bien de las nuevas generaciones. Entender que detrás de cada palabra siempre hay una historia por contar o una persona por defender; y por eso es necesario salir del laberinto del facilismo o la inmediatez para ir más allá de lo aparente, derrotar los prejuicios y ser persona antes que nada, sin olvidar la coherencia ni, sobre todo, la curiosidad.