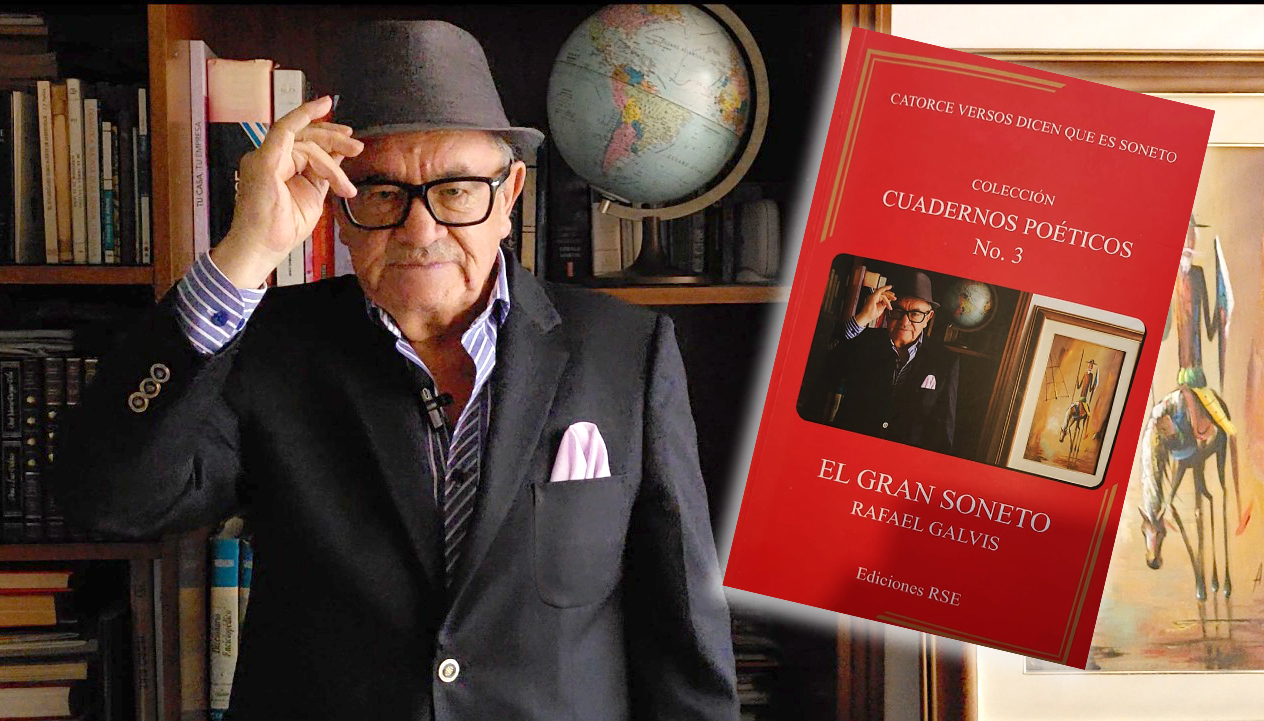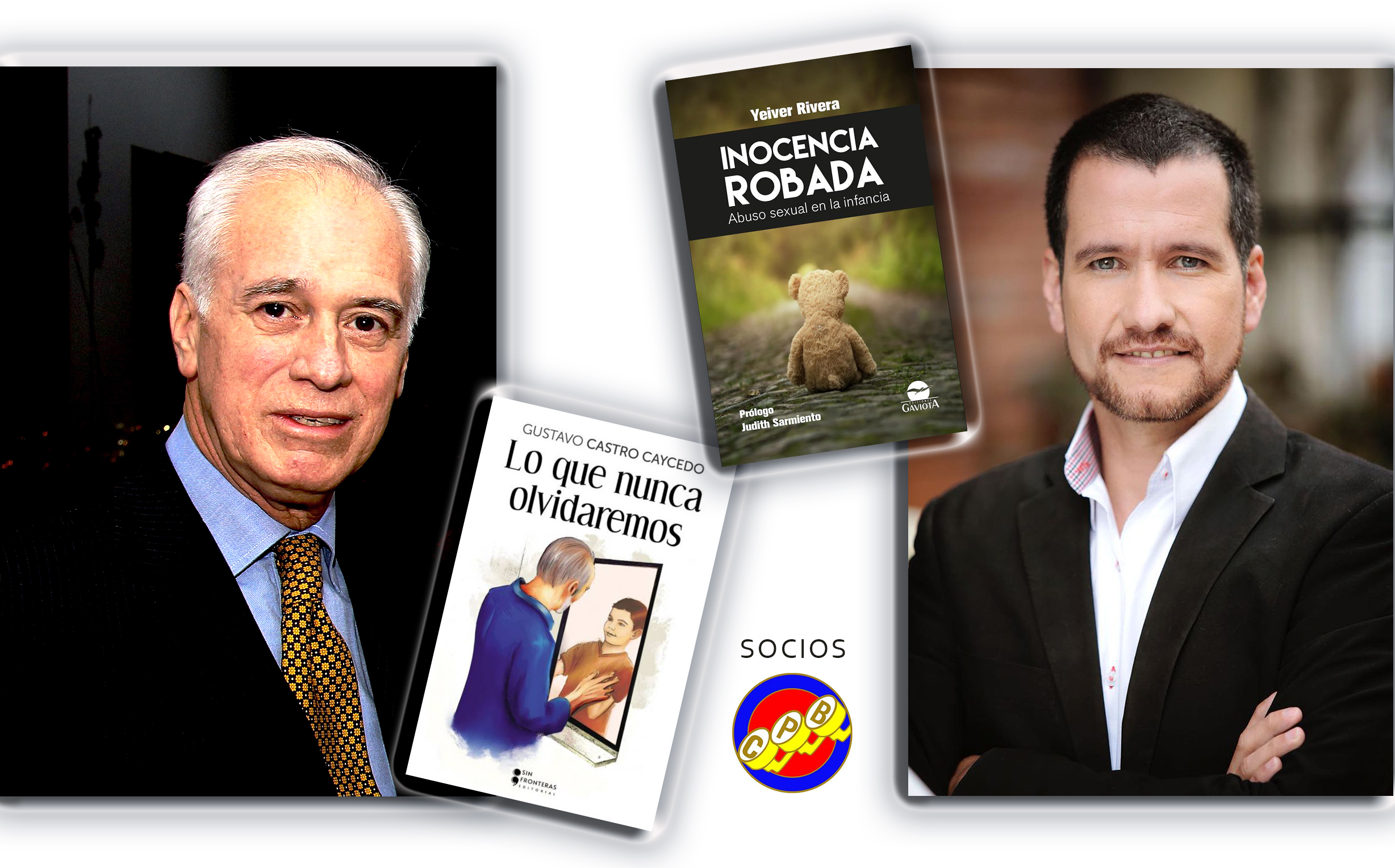27 de abril 2020-
Foto: Emiliano Amade-
Por: Jorge Benítez – El Mundo España-
Frente a los tics censores de los Gobiernos ante crisis como el Covid-19, los hechos prueban que la libertad de prensa ayuda a superarlas antes.
El primer capítulo del libro del coronavirus fue cauterizado como si de una hemorragia se tratara. Queda solo una cicatriz fea. Un borrón sobre el que aparecen varios médicos de hospitales de Wuhan entrevistados por un comisario político de provincias que les obliga a firmar con sus huellas dactilares un documento de confidencialidad. Que rastrea y elimina todos los mensajes de WeChat -el WhatsApp chino-, en los que se cita una neumonía desconocida y el mercado de pescado de Huanan. Que intenta borrar la historia con el rebobinado de un mando a distancia.
El segundo capítulo del libro del coronavirus arranca un mes más tarde, cuando China registra contagiados en la mayor parte de sus provincias y, al fin, reconoce al mundo la gravedad de la situación. Treinta días perdidos por la pulsión autoritaria que asalta a los gobiernos, sean dictatoriales o democráticos, al afrontar megacrisis.
La libertad de expresión, lejos de haber entorpecido una respuesta sanitaria, la habría acelerado. Por eso, en estos tiempos de incertidumbre, la transparencia exige una defensa no sólo ética, sino también pragmática: si las autoridades de Pekín hubieran permitido hablar a sus médicos e informado honestamente a su ciudadanía, se habría hecho un mejor diagnóstico de la situación, corregido errores y, sobre todo, no se habría difuminado la exigencia de responsabilidades.
La censura, lejos de limitar daños, aceleró todo el desastre,. Es una de las culpables, si no la principal, del colapso del mundo.
«Hay gobiernos que se están aprovechando para aumentar su poder», reflexiona por email Martin Baron, director del Washington Post. «Intentan minusvalorar la crisis ante sus ciudadanos, evitar asumir responsabilidades o acabar con la disidencia acusando a la prensa de propagar bulos. Como resultado, afrontamos un gran peligro».
Este periodista, galardonado en la última edición de los Premios de Periodismo de EL MUNDO, sabe muy bien de lo que habla. Tiene la experiencia de enfrentarse a una organización tan habituada al oscurantismo como la Iglesia Católica de Massachusetts. En 2002, cuando era director del Boston Globe, destapó los abusos sexuales que había sido silenciados por la Archidiócesis de la ciudad. A priori, esta investigación, relatada en la oscarizada Spotlight (2015), debilitó a la Iglesia, pero a largo plazo le permitió afrontar un tema que llevaba siglos bajo las alfombras eclesiales.
Según la periodista turca Ece Temelkuran, que fue despedida de su medio y obligada a abandonar su país por sus críticas a la deriva autoritaria del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, esta pandemia es un experimento moral a nivel mundial. «Ahora se va a escuchar más que nunca desde el poder el lacerante eslogan ‘No hay que politizar este asunto’», reconoce desde Zagreb, donde vive.
Por resumirlo: el problema es que en China ha sobrado un murciélago y han faltado moscas cojoneras.
Desde Occidente no cesan las críticas de sus gobiernos al régimen de Pekín por su actuación durante las primeras semanas del brote. China no sólo expulsó a varios periodistas extranjeros cuando estos empezaron a informar de la situación en Wuhan, sino que sancionó al médico Li Wenliang por revelar que había gente que estaba sufriendo una infección grave desconocida. El trato por parte del Estado a Li Wenliang, muerto en febrero por coronavirus, se volvió en su contra: una ola ciudadana de indignación que ha obligado al presidente Xi Jinping a hacer algo inimaginable en un régimen tan pétreo como el chino: rectificar y pedir disculpas.
Pero, por desgracia, el proceder chino con el coronavirus es imitado por muchos otros países. Claros ejemplos son Rusia, Irán -donde no se reparte la prensa para «evitar contagios»- y la Filipinas de Duterte, que se ha investido de poderes para condenar con penas de cárcel o los «instigadores» de fake news. Hasta en un paraíso democrático como la Unión Europea se registran fugas en la protección de derechos: en Hungría, el Ejecutivo ultranacionalista de Víktor Orban gobierna a golpe de decretos y puede alargar el estado de alarma todo el tiempo que quiera.
«El coronavirus ha desafiado a las democracias y a los medios de comunicación de todo el mundo», apunta Gideon Levy, un referente del periodismo libre, desde Israel. Califica a la prensa de su país como «libre» pero «víctima de la autocensura» en todo lo relacionado con la gestión gubernamental de una crisis que tiene al ejército y los servicios de inteligencia como actores principales . Es muy contundente: «Por temporal que sea esta situación, podría convertirse en una nueva realidad. Ayer fue el terror, hoy es una pandemia; mañana podría ser la lucha contra el crimen y finalmente la lucha contra los disidentes».
Estas pulsiones de los Estados por pastorear la información denunciadas por Levy han llegado incluso a Estados Unidos, a Europa Occidental y a nuestro propio país.
En España, la semana pasada una encuesta del CIS sobre el coronavirus sorprendía con una pregunta capciosa sobre el planteamiento de un monopolio gubernamental antibulos. A pesar de las protestas de distintas organizaciones que velan por la transparencia, los síntomas del interés por controlar la información no se han diluido.
Desde entonces se ha conocido una investigación en curso por parte de la Guardia Civil en busca de bulos que generen «desafección contra a instituciones del Gobierno», que no del Estado. Además, un miembro del Ejecutivo, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido la persecución contra los fake news de una forma cuanto menos interpretativa: «No podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos, que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud».
«Tenemos que pedir cuentas al poder, no en busca de algún interés propio, sino en nombre de nuestros lectores, que sufren ansiedad, por ellos mismos, por sus familias y por el país», apunta desde Londres, John Witherow, director de The Times y también premio de Periodismo de EL MUNDO. Y añade que no corresponde a los periodistas «vender falsa alegría o realzar la moral de la nación» y tampoco caer en el «escepticismo generalizado, la duda, el pánico o la penumbra».
Witherow se ha encontrado en el Reino Unido una situación difícil de procesar según los estándares de libertad de la democracia más antigua de Europa cuando el periódico The Independent reveló que el Gobierno de Boris Johnson -con muchos miembros que han criticado la actuación china- había prohibido al personal hospitalario, bajo amenaza de despido o expediente disciplinario, que se quejara de la falta de medios.
Esta actitud resulta paradójica en los países libres si tenemos en cuenta que los profesionales de la salud han demostrado ser mucho más eficientes que los políticos para contrarrestar los bulos sanitarios que pretenden perseguir los gobiernos.
Un reciente estudio del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford sobre el análisis de la información del coronavirus y realizado en seis países (todos ellos democráticos) advierte que la confianza ciudadana es mucho mayor en los científicos que en sus respectivos gobiernos. «Los mensajes populistas que discuten las evidencias científicas son mucho menos efectivos que antes del coronavirus», confirma Temelkuran, autora de Cómo perder un país (Ed. Anagrama).
En España, según el informe, esa diferencia resulta mucho más elevada que la media. Un 84% de los encuestados confían en los especialistas en salud pública cuando les informan sobre la pandemia, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo cuenta con la fe del 46% de los encuestados.
El nerviosismo de los líderes no deja de crecer a medida que se alarga el confinamiento. La crisis sanitaria y la hecatombe económica, que ya es comparada con la Gran Depresión, va a acabar con muchas carreras políticas que hace un par de meses parecían destinadas a la longevidad.
Estados Unidos, que vive una precampaña presidencial con el mayor número de fallecidos por coronavirus del mundo, tampoco es indemne a las presiones, a pesar de la fuerza de sus instituciones. En las últimas semanas se han hecho públicas sanciones a varios miembros de su personal médico que habían puesto en duda públicamente los recursos hospitalarios. No sólo eso, una institución tan respetada en este país como las Fuerzas Armadas ha sido víctima de las tensiones antes descritas.
El caso más mediático es sin duda el del capitán de la Marina Brett Crozier, relegado del mando del portaaviones USS Theodore Roosevelt por generar «un pánico innecesario» a raíz de una carta en la denunciaba la amenaza del brote. Crozier fue despedido por su tripulación entre aplausos. Los posteriores test han demostrado que 500 miembros del portaaviones estaban contagiados.
Este contexto, en el que la crítica es tomada como deslealtad, es avivado por el presidente Trump, primero negacionista en relación a los peligros del coronavirus, y ahora muy beligerante en sus ruedas de prensa contra aquellos expertos y medios que ponen en duda sus políticas.
«A pesar de las acusaciones del presidente -reconoce Martin Baron, del Post-, la libertad está garantizada por nuestra constitución. Nunca ha sido más importante para asegurar el acceso del pueblo a la información verificada y también que nuestro gobierno cumpla con sus responsabilidades».
La tirantez actual entre gobiernos y medios puede abrir por sorpresa un nuevo capítulo del libro del coronavirus gracias a una reflexión de Ece Temelkuran: «Ha llegado el fin de las postverdad nacida de la farsa».
Cuando se le pregunta si la pandemia es un punto de inflexión, ella responde afirmativamente. «Esta crisis puede suponer el fin de las fake news y de los imperios políticos que las inventan y extienden. Por supuesto esta extinción necesitará de políticas acertadas nacidas de la sociedad civil».
¿Esta respuesta es verdad o es mentira? Preguntémosle al Gobierno. O quizás al coronavirus.