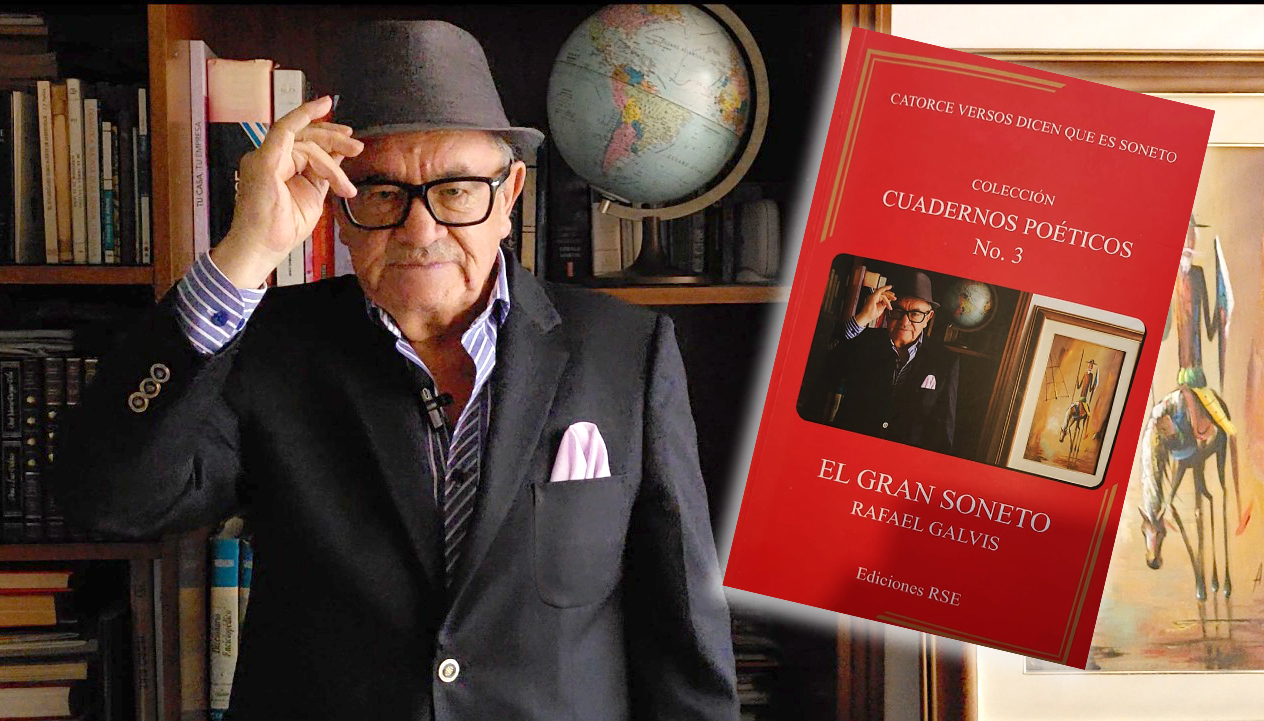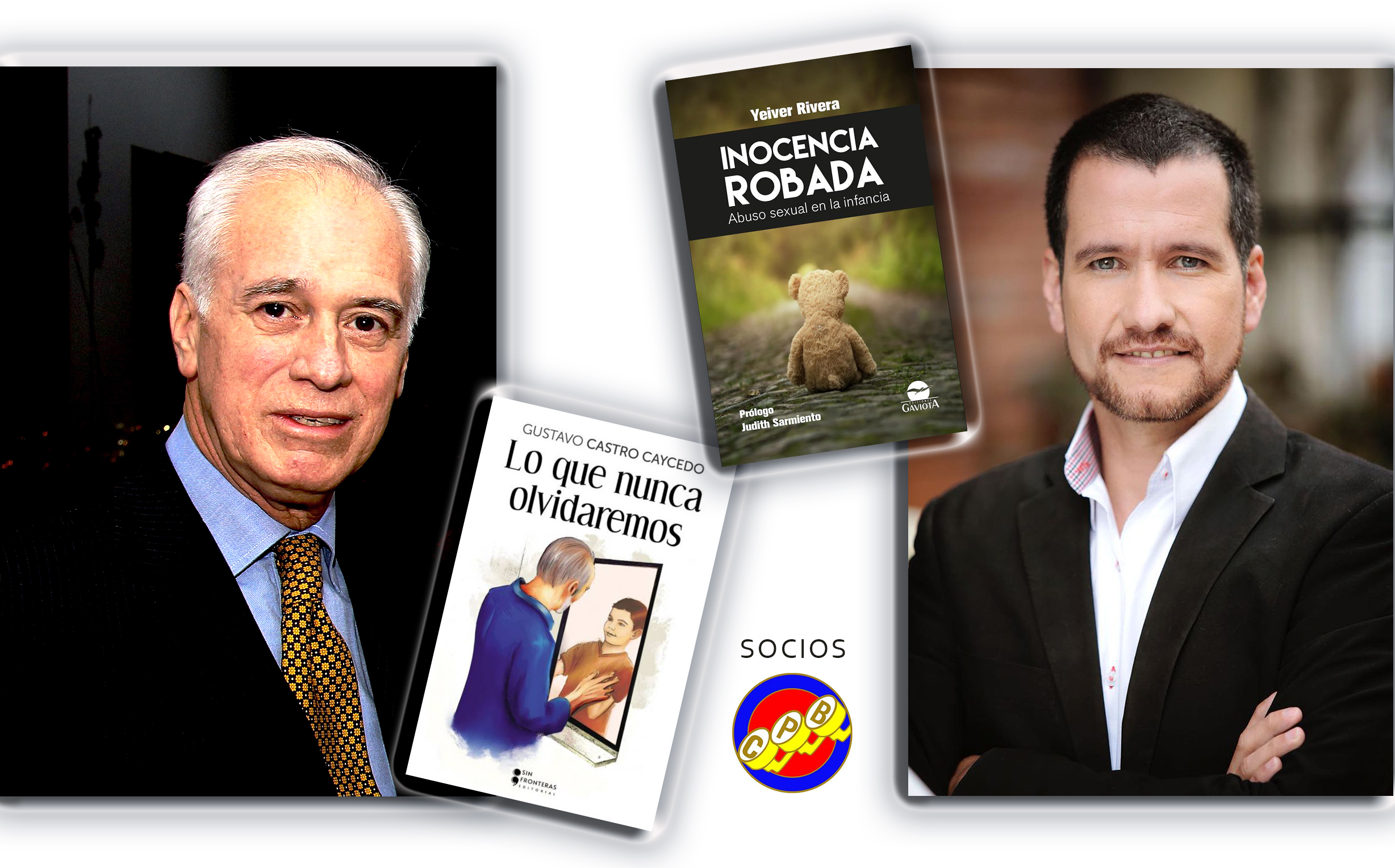Por Gonzalo Silva Rivas Socio CPB
Durante largo tiempo los horrores del terrorismo pusieron al país en la cúspide de los registros mundiales de violencia y lo sacaron de los catálogos turísticos. Varias naciones, empezando por los Estados Unidos —nuestro principal emisor— lo incluyeron en la lista negra de los travel warnings, presentándolo como un destino de alto riesgo, asediado por la acción de los actores armados.
Sin embargo, desde el inicio de las negociaciones de paz con las Farc, unos cinco años atrás, los sabores de una nueva Colombia comenzaron a sentirse. Perfilaron al turismo como la industria con mayor potencial para promover el desarrollo de algunas regiones, en especial las rurales que abarcan la vasta mayoría de la superficie del país y en donde anidan poblaciones marcadas por alarmantes índices de inequidad.
En el último quinquenio, a partir de las etapas preparatorias en La Habana, el número de turistas se incrementó en un 60 por ciento, sobrepasando el techo de los cuatro millones de visitantes. Solo entre 2015 y 2016, los viajeros internacionales aumentaron por encima del promedio regional, con un 12,6 por ciento, y Colombia pasó de cargar el farolito a ser uno de los países del área con más crecimiento dentro de la industria. El avance es tal, que para 2018 los cálculos oficiales proyectan la llegada de 5,4 millones de paseantes desde el exterior.
El hecho criminal del fin de semana en Bogotá, para el que se escogió un estratégico escenario de repercusión mediática, sin duda impacta en el turismo, aunque bien podría decirse que el mundo actual, con las recurrentes tragedias que se viven en Estados Unidos, Europa y el Cercano Oriente, parece obligado a entender que la amenaza violenta pasó a ser un fenómeno casi familiar en estas épocas sobresaltadas.
El Gobierno deberá tener firmeza para combatir el terrorismo y evitar que el proceso de paz con las Farc, tejido con habilidad y dedicación bajo la batuta del exministro Humberto de la Calle, resulte imperceptible ante la presencia de nuevos grupos emergentes o el resurgimiento de bandas no desmovilizadas. Las transiciones entre guerra y paz no son fáciles, ni faltarán nuevos asaltos de la violencia criminal, como ha sucedido en otras naciones incendiadas que con el diálogo resurgieron de sus cenizas.
Para garantizar resultados que liberen de la intimidación terrorista será necesario abordar a fondo las transformaciones sociales, económicas y políticas, y solucionar la andanada de problemas que alimentan la inconformidad popular. Implementar los acuerdos e introducir los cambios estructurales que requiere la sociedad será un trabajo demorado y de largo aliento, pero es un reto ya puesto en marcha, en el que no se puede retroceder.
En un país polarizado políticamente y habituado a la cultura de la violencia, no extraña la actitud de ciertos voceros de partidos inmersos en campaña electoral —privilegiados por el establecimiento—, que frente al condenable suceso del Centro Andino pretendieron sembrar caos y desconcierto. La mezquindad y el lenguaje deslegitimador les impiden concebir que la paz es una tarea colectiva, un trabajo en equipo, junto con el Gobierno y demás actores de la vida nacional.
La entrega, ad portas, del cien por ciento de las armas de las Farc formaliza el fin del conflicto armado con el principal protagonista de la violencia colombiana. Convierte en realidad lo que hace pocos años parecía imposible. Sepulta una larga y dolorosa guerra que causó más de 200.000 muertos y desplazó a seis millones de campesinos.
El desmantelamiento de los actores armados debe dar paso a un nuevo país, menos impune y más tolerante, que impulse progreso y sirva como punto de partida para el rescate de las riquezas naturales y culturales de la Colombia olvidada. Y, de paso, para preparar a las victimizadas comunidades campesinas en el manejo de propuestas turísticas responsables y sostenibles, que les permitan ganarle —al menos— la guerra a la competencia.
Tomado: ElEspectador