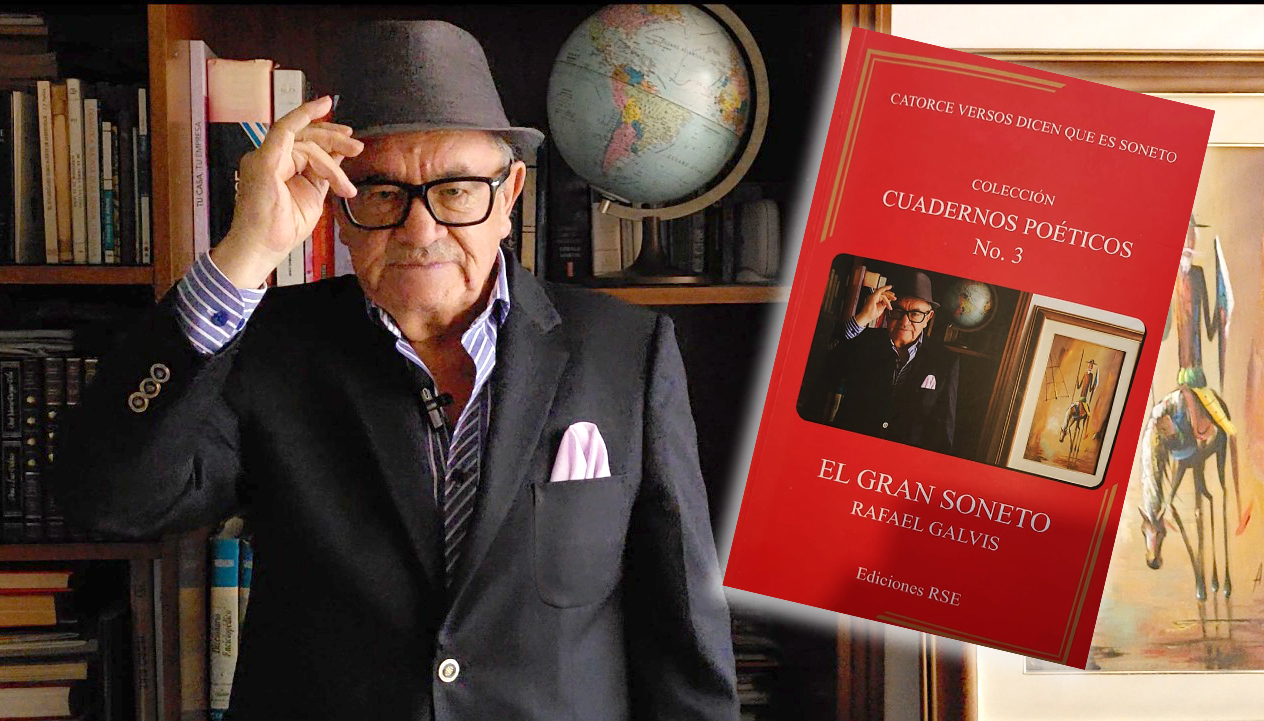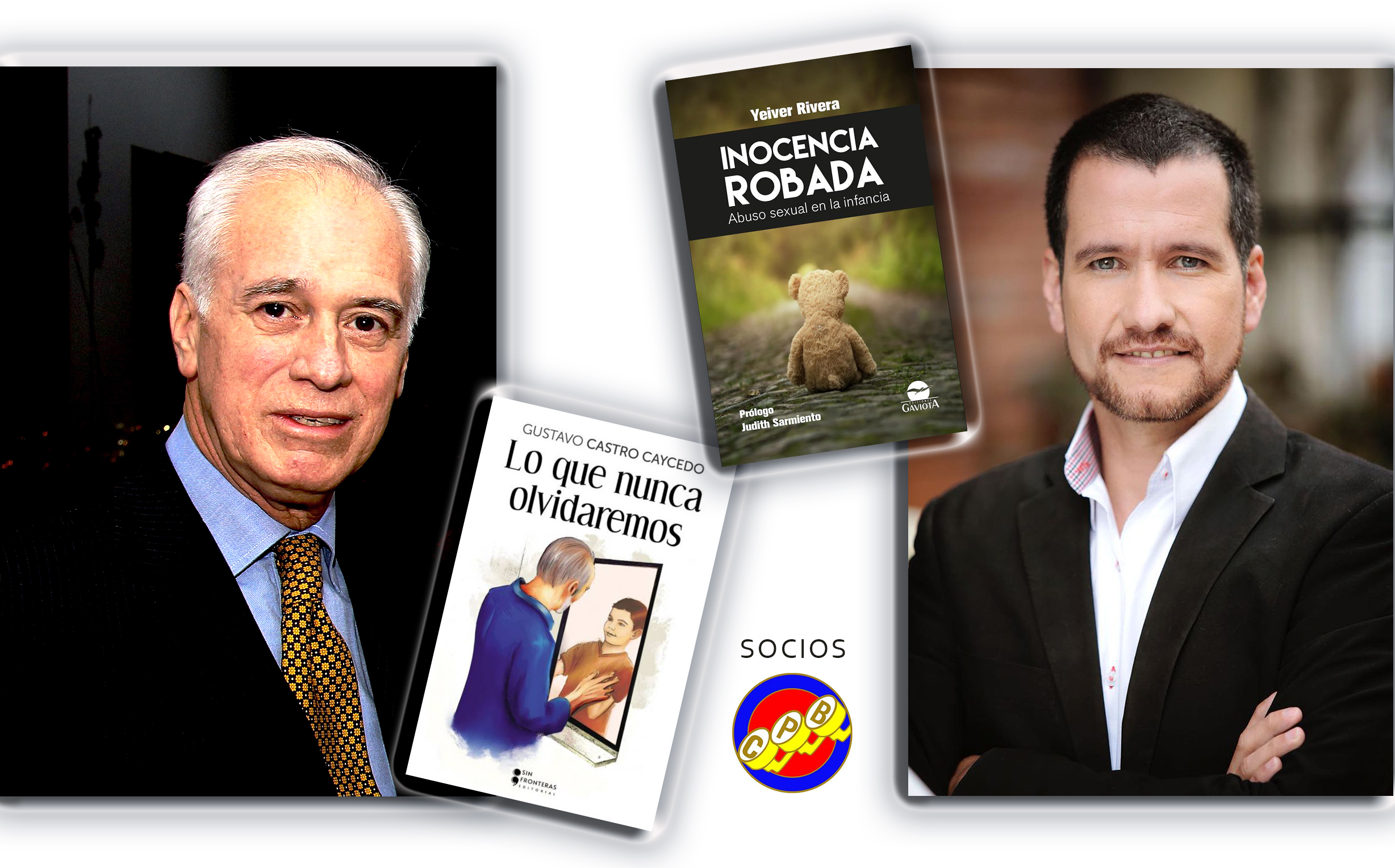5 Noviembre 2019.
Foto: Cortesía planeta.
Tomado de: El Tiempo.
La argentina Soledad Barruti recorrió durante cinco años los países latinoamericanos con el fin de investigar las verdaderas razones por las cuales la alimentación hoy está teniendo tantos problemas. Poco a poco logró acceder a las entrañas de una industria alimenticia que, según ella, y por cuenta de los intereses de las grandes multinacionales, está causando más daño que bienestar. Su investigación está plasmada en ‘Mala leche’, libro que alza la voz sobre los peligros de productos que ofrecen en los supermercados como si fueran alimentos y que en realidad no lo son.
Usted dice que ir al supermercado es como una emboscada, que es un lugar donde la comida se convierte en trampa. ¿Por qué?
Porque ahí todo está dispuesto para engañar los sentidos. Los humanos creemos ser una especie sofisticada, pero hay cosas muy rudimentarias en nuestro funcionamiento. La vista, el tacto y el oído nos seducen, nos confunden y nos llevan a hacer elecciones que creemos racionales, pero que en realidad son bastante impulsivas. Y la industria ha logrado, gracias a un paquete de insumos con los que cuenta –que van desde la publicidad, la disposición de los productos y, claro, su conformación: colorantes, aromatizantes, saborizantes–, que nosotros vayamos por las góndolas y nos sintamos más atraídos por esos productos comestibles que por los alimentos. Terminamos llenando el carrito, nuestra alacena y nuestra mesa de productos que no nos alimentan y que están haciéndonos mucho daño y afectando la salud de la población a niveles nunca vistos.
¿En medio de esa trampa no se encuentra también alimentos? ¿Hay que buscar mucho para encontrarlos?
La Organización Panamericana de la Salud hizo una distinción que, para mí, es la más precisa que existe en el momento y que sirve de guía para nuestros países. Lo que ellos dicen es que hay alimentos mínimamente procesados y sin procesar, que son los que deberíamos comer. Son los alimentos que no tienen ingredientes, sino que son los ingredientes. Papa, manzana, maíz, fríjol… Luego están los alimentos procesados, por ejemplo, un atún en lata, que tiene un agregado de aceite o de sal. Y después están los ultraprocesados, una lista inmensa de productos que conforman la mayor parte de la góndola. Sopas instantáneas, yogures, galletas, jugos, postres lácteos, alimentos congelados… La verdad es que son el 80 por ciento de los carritos que llenan las personas. El supermercado es muy confuso porque para llegar a los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, hay que hacer como una especie de caballito de carreta y no mirar nada de lo otro. Pero esos productos ultraprocesados están diseñados para generar el impulso de comprar y manipular. Las estadísticas de consumo de hogares de nuestros países muestran que en los últimos años el consumo de esos productos creció entre un 100 y un 151 por ciento. Y ese aumento va en relación con la curva ascendente de enfermedades no transmisibles, que son las que hoy en día está padeciendo nuestra región como ninguna otra: diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión en niños, cosas que nunca se veían.
Plantea que esto se viene presentando con más fuerza desde hace diez años. ¿Qué pasó en ese momento?
Que las marcas que gobiernan los supermercados –que son sobre todo de los países del norte; hay marcas locales, pero, por lo general, tienen acuerdos con las grandes empresas extranjeras– empezaron a perder clientela en sus países, más ricos y más educados, porque las personas comenzaron a recibir campañas de salud pública. Si bien su crecimiento nunca se detuvo, sí se redujo: en Estados Unidos y en Canadá crecieron un 9 por cierto, mientras que en nuestra región lo hicieron un 25 por ciento. Lo que evalúan los expertos es que esta caída hizo que las marcas viraran sus estrategias de marketing hacia Latinoamérica. Y ha sido muy efectiva. Cuando estas marcas deciden ser omnipresentes, lo logran. Redoblan la publicidad. Hacen acuerdos con gobiernos para ser parte de planes sociales, de programas educativos, incluso de programas de nutrición. Esos acuerdos, por un lado, alientan su presencia en los países y, por otro, hacen muy difícil –si no imposible– legislar para limitar el consumo de sus productos entre la población.
Para lograr sus estrategias, estas marcas emplean, incluso, la neurociencia. ¿Cómo es eso?
Nos tienen muy estudiados. Así como al principio te decía que somos rudimentarios para lo sofisticados que nos creemos, también tenemos deseos que ni siquiera podemos expresar. Por qué nos gusta tanto, por ejemplo, que se nos manchen los dedos cuando comemos, o por qué nos despierta un naranja particular más que otro, o cuál es el nivel exacto de dulce que hace que no te empalagues, pero quieras seguir comiendo. Las marcas tienen equipos biomédicos estudiándonos. Lo que antes eran los focus group hoy se hacen de una manera mucho más exhaustiva, con equipos biomédicos orientados a analizar nuestro cerebro y nuestros deseos ocultos.
Entre todo, afirma que el gran enemigo es el azúcar.
Sí. Porque es la sustancia, el ingrediente, más presente en todos los productos. Y a niveles alarmantes. Lo que un adulto de 80 años llegaba a comer de azúcar antes en toda su vida hoy un niño de 8 años ya lo ha consumido. Por eso los niños hoy tienen diabetes. Las cifras son dramáticas: el 40 por ciento de los chicos tienen problemas de sobrepeso. En Colombia recorrí muchos lugares donde hay gran obesidad de bebés.
El azúcar es una industria muy poderosa. Por supuesto, está conformada por grandes ingenios azucareros, pero también por este grupo de marcas que siempre salieron en su defensa. En los años sesenta, cuando se empezó a hablar de los problemas que podía ocasionar el azúcar, la industria salió a hacer lo mismo que había hecho la industria del tabaco: financiar estudios a su favor, pagar para que no se publicaran estudios en su contra, hacer publicidad en los medios de comunicación de una manera muy voraz, disfrazando de ciencia todo lo que es su estrategia de venta, y lograron tapar la evidencia científica que había en su contra.
Hasta 2009, cuando apareció una desclasificación en Estados Unidos, producto casi del azar: los papeles confidenciales de un ingenio azucarero –que mostraban comunicaciones entre abogados, medios de comunicación, manipulando información– terminan en manos de un periodista y se armó un gran escándalo que fue portada del New York Times.
Por primera vez aparecieron pruebas concretas de cómo se manipularon estudios médicos que servían de guía alimentaria de la población mundial, diciendo que debían regularse las grasas, pero sin hablar del azúcar.
¿Y que esto se conociera cambió en algo la situación?
En América Latina no, pero la Organización Mundial de la Salud publicó una guía para la población en la que por primera vez dijo que había que limitar el consumo de azúcar. Es algo que se puede lograr. Se puede bajar la expectativa del dulzor, abandonando productos ultraprocesados, comiendo comida de verdad, endulzando con mucha moderación. En mi casa, por ejemplo, tengo una bebé de un año. Y no endulzamos nada porque los bebés de un año no pueden comer azúcar agregada. Yo nunca había abandonado totalmente el azúcar y ahora que lo hice es increíble: los alimentos tienen un sabor más rico. Estamos tan tapados de estímulos agresivos que lo olvidamos. Hay que hacer una reeducación del paladar. Para eso necesitamos hacer acuerdos sociales porque la comida es un acto social. Necesitamos cambios colectivos.
Hablemos de la leche, que le da el título a su libro. Sobre los lácteos, dice que no son solo un problema nutritivo, sino ético.
La leche para mí es la gran metáfora de lo que ocurre con nuestra alimentación. Delegamos nuestra capacidad de relacionarnos con los alimentos en estos supuestos expertos que no son más que publicistas de las marcas. Y ellos establecieron guías alimentarias en el mundo en las que la leche se le ve como sinónimo de calcio –como si no hubiera calcio en todos los otros alimentos que consumimos– y se obliga a comer tres porciones diarias de lácteos. Eso ocurre en la mayoría de los países, excepto en los que, precisamente a través de la evidencia, ya se reconocen los perjuicios del excesivo consumo de lácteos, que puede llevar a algunos tipos de cáncer, problemas hormonales, alergias. Por supuesto que la leche es un producto que ha cambiado con el paso de los años. No es lo mismo tener una vaca cerca, como sucede en regiones como Ubaté, Cundinamarca, donde hay pequeños campesinos que producen su leche fresca y que tiene cierta calidad, que lo que sucede cuando uno compra una leche que ha pasado por todo un sistema de ultraprocesamiento. Lo que sale de ahí es otra cosa. Y como hay que darles cada vez más leche a más personas, las vacas pasan a ser máquinas dentro de un engranaje que da leche. Están preñadas todo el tiempo. Se buscan métodos para que de cada ubre salga seis o más veces la cantidad natural de leche. Están inyectadas con hormonas de crecimiento, como sucede en Colombia. Todo eso es tremendo de ver. Es sumamente cruel. Para mí es un fiel reflejo de lo que ocurre con la humanidad.
Sin contar lo que investigó sobre la carne…
Así es. El sistema alimentario está todo roto, por la hiperproductividad y la búsqueda de lo que sea más rentable, lo que se produzca en el menor tiempo posible y en mayor cantidad. Las granjas y los campos diversos se están convirtiendo cada vez más en monocultivos, en establecimientos que solo producen una cosa a gran escala, y esa cosa puede ser huevos, pollos, carne vacuna, porcino. Eso es una idea comercial buena, pero muy mala para la naturaleza. Para que existan factorías de esta dimensión hay que recurrir a agroquímicos, a antibióticos, a sistemas muy cruentos de tratar a los animales. Esto debe cambiarse. A diferencia de las industrias de comestibles ultraprocesados –que habría que desterrar–, a esta industria hay que recuperarla. ¿Y cómo se recupera un sistema alimentario que está hecho solamente para ganar dinero, como si fuera una fábrica de zapatos o de televisores? Bueno, hay que volver a humanizarlo. El factor humano está en los campesinos, en los agricultores familiares. Necesitamos cambiar el supermercado por la feria, por el mercado donde el campesino llega con su producto. Volver a hacer esa reconexión con los alimentos.