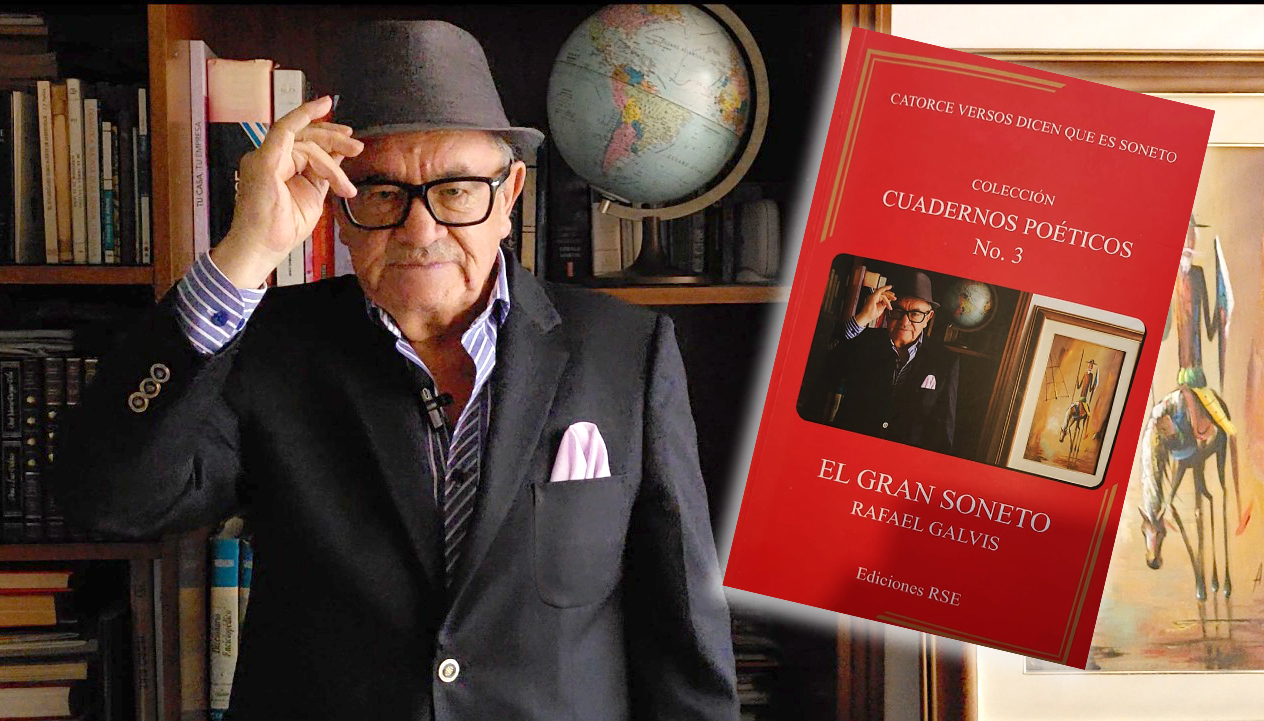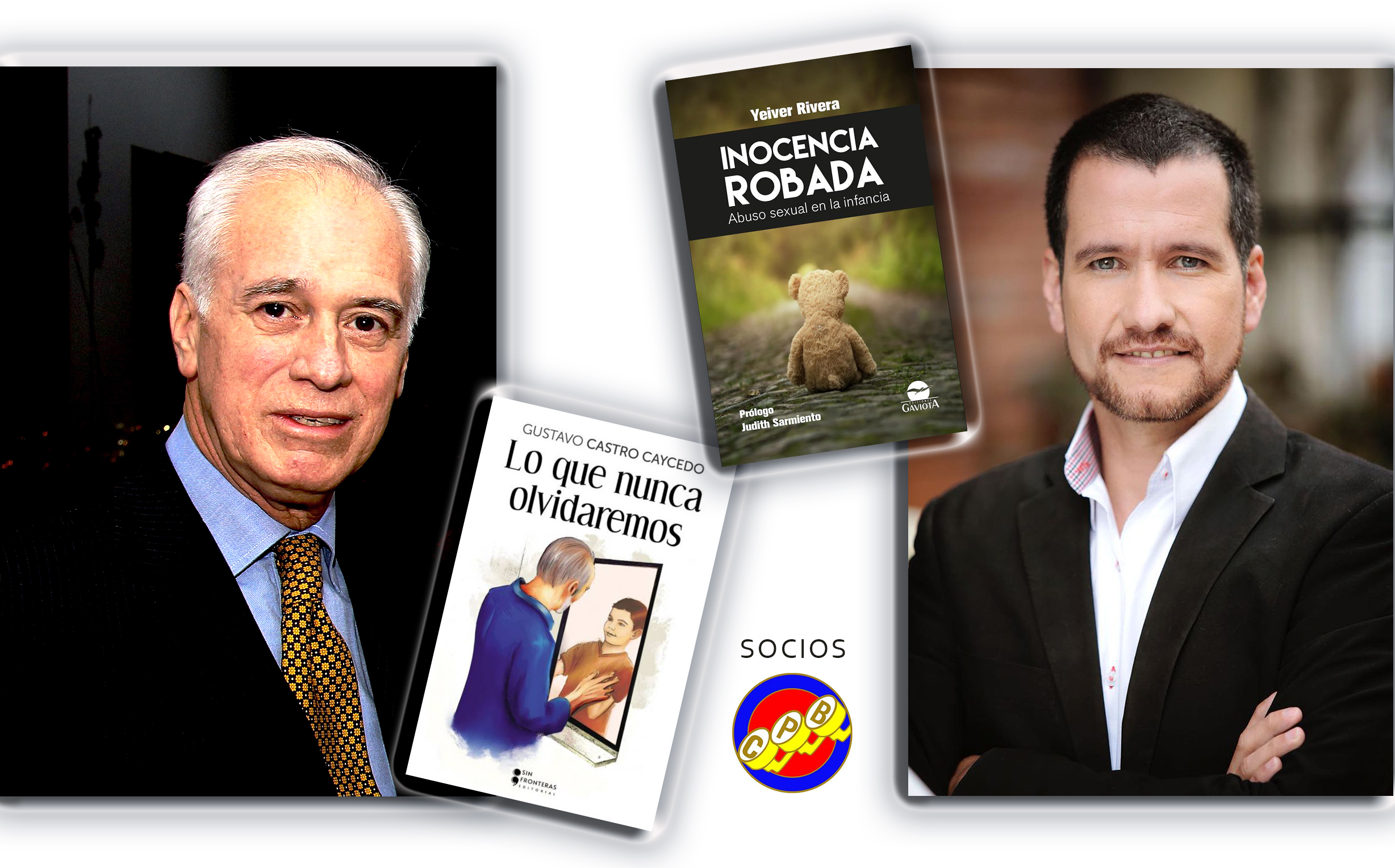26 Agosto 2019.
Foto: Archivo.
Por: Gastón Segura / Todoliteratura.es
-Desde Daniel Defoe, allá por los primeros años del siglo XVIII, los periódicos, las gacetas, los almanaques y hasta los diarios de avisos —en su varia y a veces hasta volatinera periodicidad— han constituido un bastimento para los escritores. Y cuando ya el periodismo, tras un siglo y pico, estableció unos ciertos patrones para presentar la noticia —desde la editorial o el artículo de fondo, pasando por el folletón y el reportaje, hasta la breve gacetilla o el sucinto y expósito suelto—, el escritor también se enfrentó, si quería sacarse algunos cuartos por este conducto, a unas exigencias formales, o si se me apura y de un modo laxo, pero en absoluto desacertado, literarias: las impuestas por el espacio que se le asignaba.

El batirse con un espacio —o sea, armarse con un número de caracteres restringido— para contar algo —y mucho más si es breve y lo que se ha de contar, enrevesado— es un reto de primer orden, pero su ejercicio continuado adiestra la pericia y aguza los recursos. De ahí que el periodismo sea considerado una escuela —en absoluto imprescindible, pero sí curtidora— para los escritores y, en concreto, para los novelistas. Y aunque haya muy notables casos como Rulfo, Marsé, Laforet o el mismo Baroja —cuyas traspapeladas crónicas teatrales ni le gustaron a él ni al periódico— que no se han sometido a la atropellada y descarada brega del reporterismo, contamos con otro buen numero cuya dedicación al suceso cotidiano —incluso cuando no existe y hay que improvisarlo— les ha dotado de unas experiencias transformadoras para su narrativa o, lo más elemental, de infalibles trucos para solventar un párrafo. Valdría de ejemplo para el primer caso —el que se nutre experiencias insospechadas— Miguel Ángel Asturias; pues, ¿cómo concebir su original invención del “realismo mágico” sin considerar su corresponsalía en París, para El Imparcial de Guatemala, que le abrió las puertas de los vanguardistas y de sus deslumbrantes probaturas o le permitió acercarse a literatos tan novedosos en aquellos años Veinte como James Joyce? Y sin duda para el segundo caso, para el ejemplo del novelista provisto de trucos bien aquilatados, señalaría a Gabriel García Márquez; dado que la tierna socarronería con que nos atrapa su narrativa nace de la pulidura diaria en su “Jirafa”, para El Heraldo de Barranquilla, y ya cobra una cadencia natural y sumamente efectiva en sus jocundas crónicas europeas para El Espectador,de Bogotá.
No obstante, quería exponerles mis sospechas sobre dos grandísimos escritores, en los que atisbo que su ejercicio periodístico trazó el resto de su obra literaria de un modo irreversible; además, en cada uno de ellos de muy distinta manera, tanto como lo era dispar y, si se me apura, hasta contraria su concepción de la prosa; se trata de Azorín y de Camilo José Cela.
En el caso del maestro Azorín, observaremos que, tras Las confesiones de un pequeño filósofo (1904) —obra capital por tantas cuestiones, además de ser la última que firmara con su nombre, José Martínez Ruiz—, Azorín adopta una extensión en sus capítulos que excepcionalmente llegará a las mil doscientas palabras, pues tiende a acomodarse en setecientas u ochocientas. Y he aquí que esta medida, que aplicará a la capitulación de sus novelas y ensayos, responde a la longitud precisa de sus innumerables artículos —varias decenas miles, tantos que hasta hace unos años aún quedaban muchos por catalogar cuando no extraviados—. Y si ojeamos su biografía, descubrimos que esta longitud se asienta cuando Azorín comienza a vivir con asiduidad de sus colaboraciones periodísticas, primero de los “Lunes de El Imparcial”, y casi de inmediato, de ABC, que acababa de convertirse en diario. Estas setecientas u ochocientas palabras —aplicadas, claro es, a la capitulación de ensayos y novelas—, sobre suponer una brevedad pasmosa, constatan, un determinado aliento creador más allá del cual el escritor enmudece. Les sugiero, pues, que su necesidad pecuniaria de vivir del periodismo troqueló su ímpetu creativo, superado el cual, su ánimo desfallecía; aunque, evidentemente, él supiera adaptar su delicadísima prosa esta circunstancia de una forma magistral.
Caso muy distinto, pero sumamente singular, es el de Camilo José Cela. Cuando Cela, tras un primer expurgo de sus artículos, recoge los tildados como “apuntes carpetovetónicos” en el volumen El gallego y su cuadrilla (1951) —título que encierra su guasa dada la época en que se editó—, con prólogo de Rodríguez Moñino, acababa de ser consciente de un artefacto literario formidable. Cela nos explica, en el prólogo a la edición de 1954 de este mismo tomo, que el “apunte carpetovetónico” no es un artículo ni tampoco un cuento; es “un agridulce bosquejo, entre la caricatura y el aguafuerte”. Por eso se acoge en esta declaración a Valdés Leal, a Goya y a su querido Pepe Gutiérrez Solana como precursores del género, antes que cualquier escritor de nuestra lengua. Lo que ignoraba Cela entonces es que esas estampas que había concebido, quizá, para salir del paso y rellenar un espacio comprometido con un diario, se convertirán, de una forma casi viciosa, en la urdimbre más sólida de toda su narrativa posterior —El molino de viento (1955), Tobogán de hambrientos (1962), Toreo de salón (1963), Izas, rabizas y colipoterras (1964)…— hasta consumarse en la monumental Mazurca para dos muertos (1983). Y ya pudo tentar otras invenciones narrativas como Gavilla de fábulas sin amor (1962) o la desconcertante Oficio de tinieblas, 5 (1973), que no le pluguieron ni a él ni a los lectores; algo que llegó a reconocer veladamente. Es más, sus artículos propendieron, al menor descuido, a ampararse a ramalazos o a tornarse sin más en nuevos “apuntes carpetovetónicos”. Por lo que intuyo (quizás hasta sostenga) que el periodismo marcó radicalmente la obra de Cela al obligarle a concebir, aun sin pretenderlo, el “apunte carpetovetónico”.