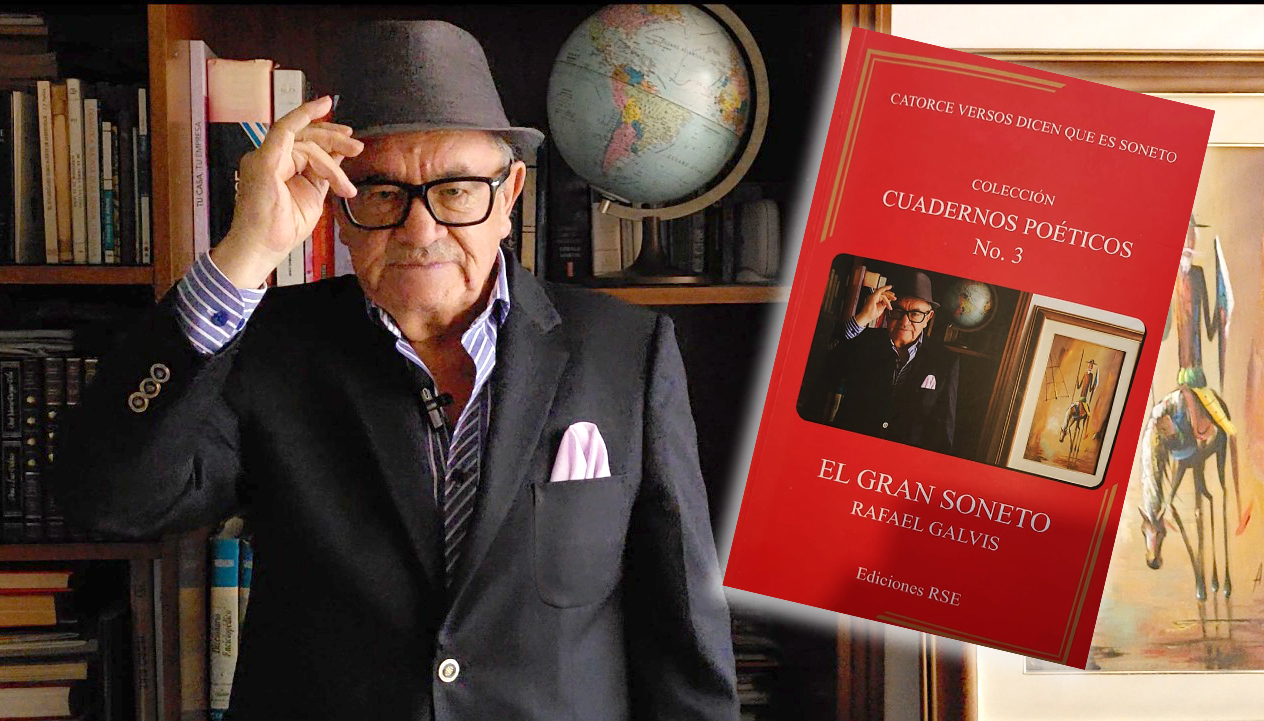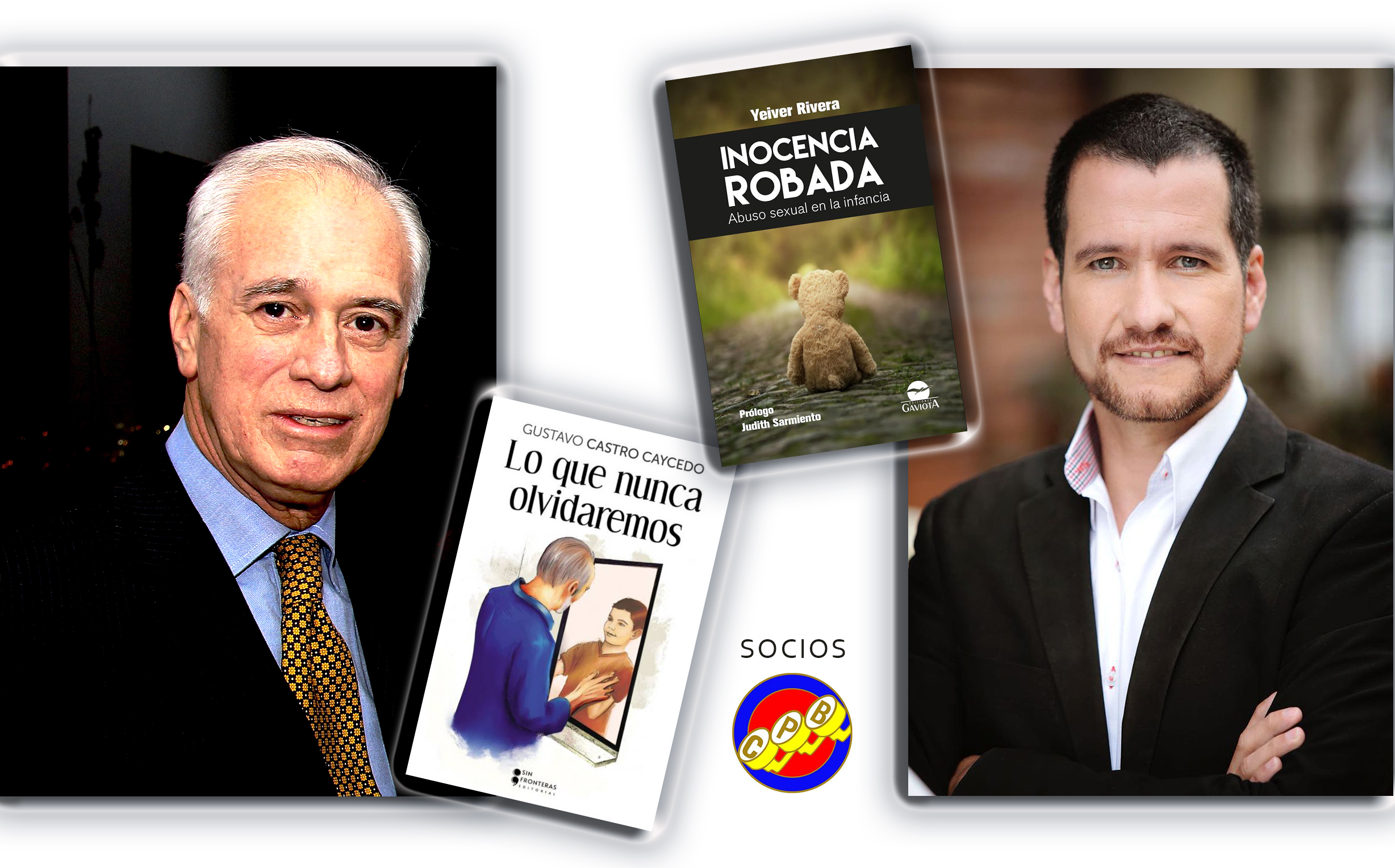Lo que se vio ese último fin de semana de julio de 1982 fue mágico, como correspondía a sus protagonistas de alto vuelo aunque de apellidos comunes y corrientes (García y Arias): media decena de hombres de overol iban colgando con extrema finura 22 cuadros mientras dos más marchaban detrás clavando debajo o a un costado de cada uno de los cuadros (donde se viera mejor) la ficha técnica (nombre de la obra, autor y precio), en una labor que comenzó a las cinco de tarde y terminó extenuante a las tres de la tarde del día siguiente, cuando se abrieron las puertas de la sala de exposición del Club de Ejecutivos de Bogotá. Entonces sucedió lo inesperado: ¡hora y media más tarde se habían vendido todas las obras!
Desde luego, los muchos coleccionistas que llegaron después de las seis p.m., la hora acostumbrada para acudir a estos eventos, se tuvieron que conformar con solo un par de horas de contemplación artística porque quienes se hicieron a los cuadros, como es obvio, se los llevaron casi al instante de adquirirlos para colgarlos en sus salas residenciales y extasiarse apoltronados, sin afanes y sin que nadie los fastidiara.
Tenían razón. No se trataba de unos cuadros del montón. Era nada menos que la serie Cien años de soledad del maestro Henry Arias, a quien Gabriel García Márquez, personalmente, le había dicho un poco antes “Me gustó su trabajo”, en una conversación breve pero con la sabia sustancia propia de dos maestros. No es que ambos tuvieran una amistad alargada en el tiempo. Era la primera vez que se veían. Aunque el maestro Arias ya se había sumergido en cuerpo y alma –como las vacas voladoras de sus cuadros– en el espacio de Cien años de soledad. Al punto de un estremecimiento artístico tal, que duró muchos días estrujándose el cerebro para hallar el cómo plasmar en lienzo la novela. Hasta que un día se lo comentó al poeta Mario Rivero y éste, de una, le dijo: “Vete a Aracataca”. 48 horas estuvo Arias recorriendo centímetro a centímetro las calles del pueblo como un alucinado agrimensor. Solo que no llevaba en las manos un teodolito sino el libro. Lo iba leyendo y a medida que pasaba las hojas constataba: “sí, esa es la iglesia, sí, allí está el parque”, y sin que lo hubiera pensado comenzó a buscar el sitio donde Remedió la Bella levantó vuelo como los tigres de sus cuadros. En esas se topó con la casa donde vivió García Márquez y perseguido y envuelto en la polvareda fantasmal que por esos años era el “clima” de Aracataca, cruzó el umbral y se detuvo varios minutos frente a la máquina de escribir del escritor.

Se fue extasiado y se dedicó por entero a pintar Cien años de soledad. Cuadros que hoy, como casi toda su obra, no sabe dónde están ni quién los tiene. Únicamente sabe que están regados por todo el mundo. Es más, ni siquiera se le ha ocurrido reiniciar, dijéramos, una de sus series. Y lo afirma de manera profesional, aunque con un humor que contrasta con su rostro de profesor de física: “ El mismo día de esa exposición me pidieran más cuadros del mismo tema. Nooo les dije. Para mi, pintar no es como hacer canastos de suvenires”. Pero aclara: “Claro que hay canastos de canastos”.
Unos años más tarde se encuentra de nuevo con García Márquez, pero en esta oportunidad en su novela El amor en los tiempos del cólera. La lee con fruición y también con detenimiento: se repite párrafos, se detiene en las comas y guarda la respiración cuando se le aparece un punto aparte. Y piensa. Entonces salen 18 escenas de sus personajes en la serie que bautizó como El amor en los tiempos del color. Y lo mismo del Club de Ejecutivos: se vendieron todos en pocas horas.
Así ha sido siempre. Desde que hizo sus primera exposición. Fue a mediados de los 80s., en un famoso restaurante de esos años, Los Helechos. Aunque era muy joven y aun su cabeza no pensaba dedicarse ciento por ciento a la pintura, ya tenía una pequeña galería de bodegones, retratos, santos, paisajes en su casa. Le prestaron las paredes del lugar y la colgó. “Lo más chistoso fue que la gente preguntaba ¿dónde están los pintores?”. Claro, eran diferentes estilos con muy opuestos motivos. Ahí fue que nació el primitivista que se convirtió en un par de años en uno de los mejores de este lado del planeta. Y quizás del otro también. Escogió, quién sabe por qué designios o leyes genéticas o sociales, los paisajes pueblerinos. Arias confiesa que fue porque le gustaban los pueblos. Así de simple. Lo que sí es preciso es que de esta manera le puso orden al alboroto cerebral que no lo dejaba ubicar en un sitio exacto sus ideas sobre “para dónde ir con mi pintura”.
Un alboroto que inclusive lo tuvo al comienzo de su adolescencia: quiso ser actor y se inscribió en La Mama. A los seis meses dejó “las tablas” porque no tenía “ni para la buseta”. Entonces se inclinó por la tauromaquia y se unió a un grupo de muchachos que se iniciaban en el arte de matar toros capoteando sábanas en el Parque Nacional. Pero desistió cuando en una noche, tras colarse en un corral de toros de las afueras de Bogotá y por cuenta de los cachos de una vaquilla, vio volar (un verbo que lo persigue) los intestinos de un amigo. Por suerte no murió. Pero sí murió para Arias el cuento de la olés y muletas.

En fin, el joven Henry Arias no sabía para dónde coger. Pero menos sabía que ya estaba viviendo de sus obras: sin proponérselo, cuando salía a la calle a equis diligencia y se cargaba un cuadro suyo, alguien, al verlo, se lo compraba. Y hasta le proponían trueques. En una oportunidad tuvo a su familia comiendo queso y tomando miel por muchas semanas porque un vendedor de estos productos se los cambió por la cara de una virgen. Por eso la fama le llegó sin buscarla. En una especie no de correo de brujas sino de rumores, fue llegando a las galerías y redacciones de revistas y diarios la noticia de la existencia de un genio del primitivismo. Bueno, lo de siempre: entrevistas, portadas y titulares de elogios y aclamaciones. Por una parte. Por otra, las galerías y los coleccionistas tras sus obras. Todas de un estilo primitivista cautivante y magníficamente bien logrado. Todas para provocar y para sacudir el buen gusto artístico de cualquiera. Todas, una verdadera obra de arte. Todas, con el sello imperecedero de la fama.

Pero un día cayó en sus manos Cien años de soledad. Fue por la época en que precisamente la fama lo acompañaba a todas partes como las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Claro, una fama bien lograda. Por eso de la bocina de su teléfono lo que salían eran voces de comerciantes de arte diciéndole “…que un inglés quiere tres cuadros tuyos, que en San Francisco una coleccionista quiere cuatro, igual que otro de Madrid y que otro de…”. Pero él, Henry Arias, no soltaba el libro. Y cuando leyó el estremecedor final de “… todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra” decidió, y para siempre, romper con su pasado puramente primitivista. Entonces se puso a galopar por el espacio, y aparecieron en sus obras casas volando con caballo en sus techos, matronas encaramadas en nubes vendiendo flores y princesas y peces paseando por bosques que también pasean por los cielos y pájaros y hadas sacados del mismísimo Edén y curas con amantes asomando las cabezas por claraboyas y alcaldes engordados con los impuestos y todo esto y más dentro de un paisaje de colores imposible de definir pero que arrollan por su extraña belleza a quien esté al frente.
Por eso sus cuadros parecen una mezcla de Alicia en el país de las maravillas y el Otoño del patriarca. Con otras palabras: la magia de la infancia y la sátira política mezcladas en justas pinceladas.
—¿No le parece así, maestro Arias?
“Bueno, usted lo dice. Pero ahora pienso que quizás por eso es que estoy ahora más feliz que nunca”.
Entonces miró detenidamente su Cartagena que trabaja, con dos mares que se sobreponen, con reinados, con murallas, con soles nocturnos y con todo lo que pueda volar que es todo lo existe.
Y dijo, como José Arcadio Buendía cuando le reveló a los hijos que la tierra era redonda como una naranja: “En mi obra la gravedad no existe”. (R.P.)