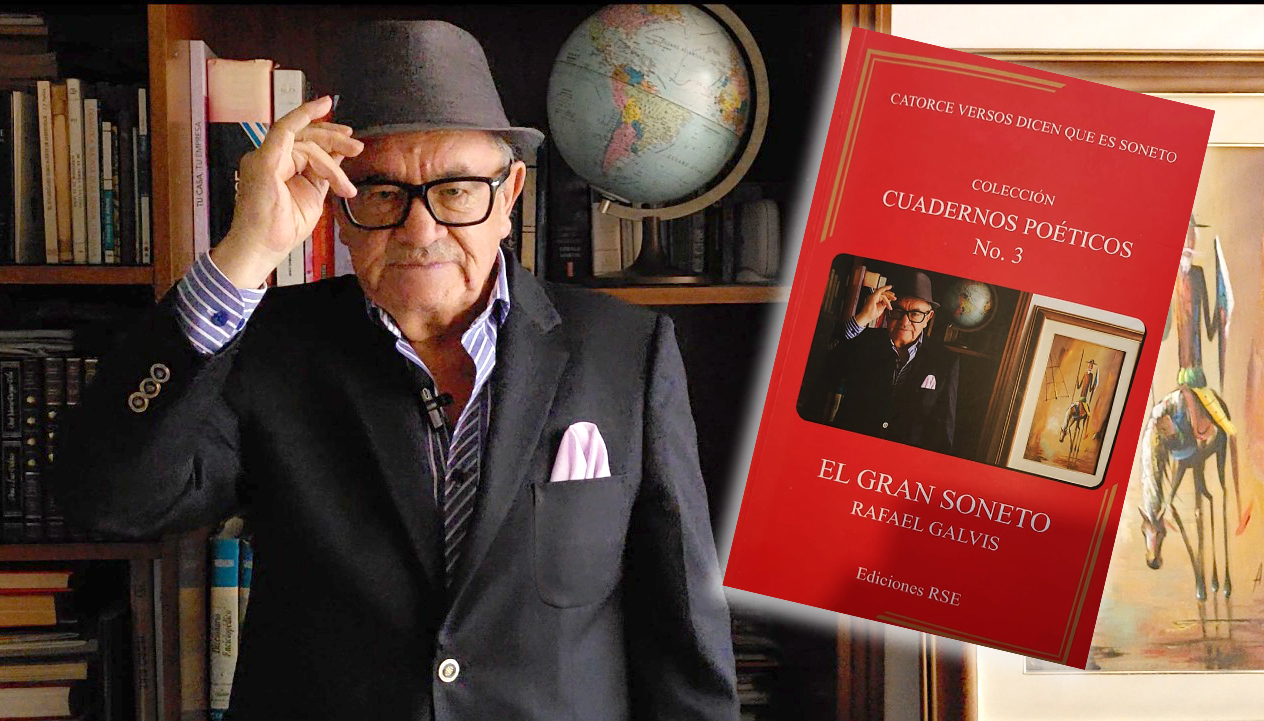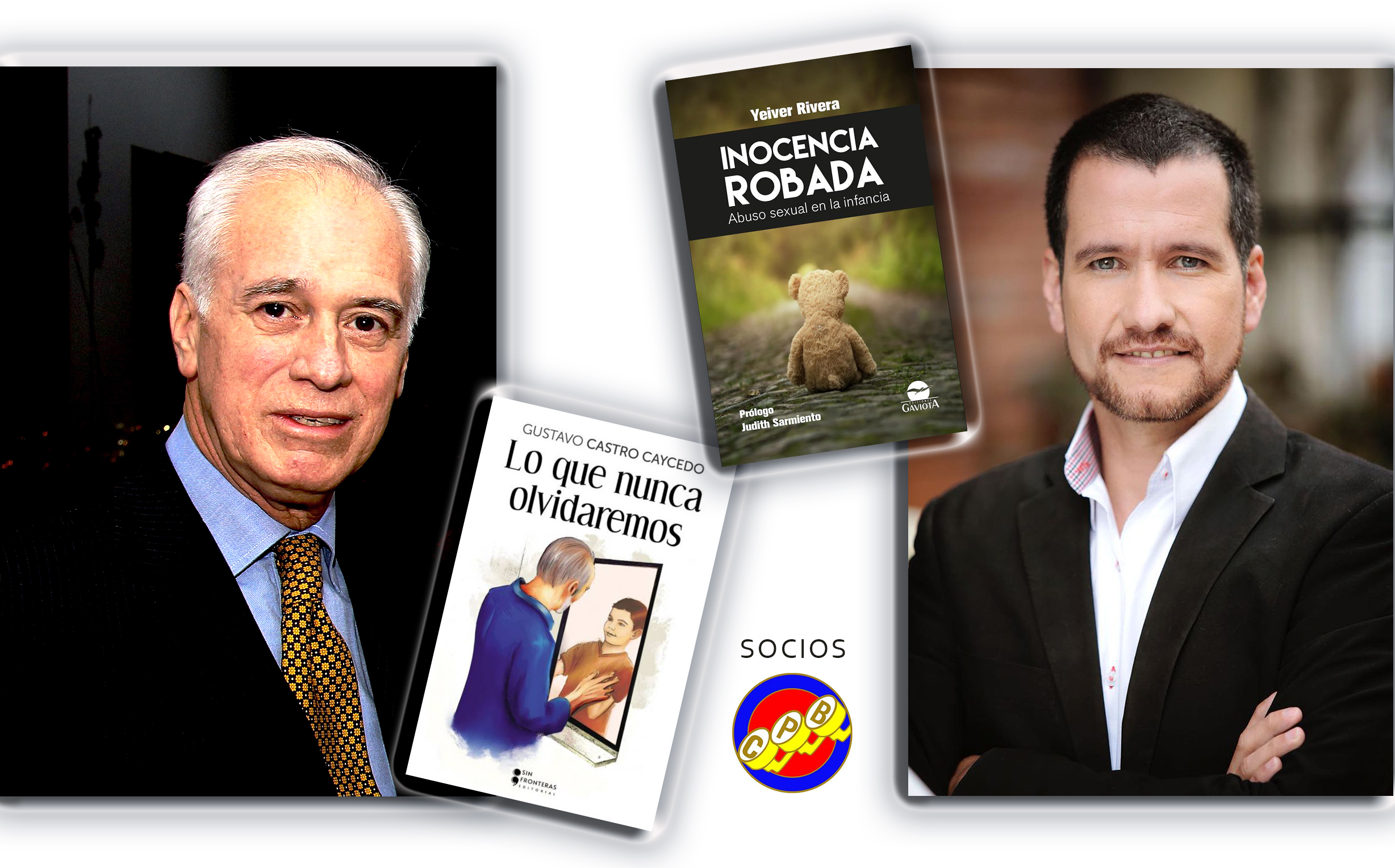Por: Luis Fernando García Núñez

Los sueños de un país en paz tienen en la mira a los niños y niñas que siempre pierden, a los jóvenes que quieren crecer sin cortapisas, a los viejos que quieren morir en paz y con los suyos, sin la soledad ni la orfandad a que los lleva la guerra.
Este será otro país. Muy distinto del que hace sesenta o más años vive la miseria de la violencia y de la corrupción. Será diferente por muchas razones, algunas de las cuales solo comprenderemos tardíamente. No seremos adalides de nada distinto a pensar y soñar que somos capaces de vivir en paz. Eso quiere decir que podremos dedicarle más tiempo a apremiar a los artífices de la tragedia que estamos viviendo. Algunos de ellos se esconden en sofisticadas normas y en aviesas tesis para decirle no a la paz, dedicados a buscar con esmero qué reglas se violan y cómo no se violarían. Los mismos que desde sus elevadas posiciones desdicen de la paz, de los logros que con ella se conseguirían. Los mismos que creen ahora que se entrega la nación a unas guerrillas desprestigiadas y que ellas gobernarán porque se les entrega todo, aunque no se les dé nada. Son los redivivos que lo han tenido todo y nada quieren dar, porque ello significaría enfrentarse a la otra verdad. Los mismos que ordenan montajes y crean escándalos para ondear las macabras banderas del odio y del fanatismo.
A veces unos lo hacen en nombre del respeto a los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de la libertad y la democracia, cuando en su momento fueron capaces de infringir todas las libertades, de hundir las posibilidades de pensar distinto y de interponer su poder para trancar indagaciones sobre comportamientos y deslealtades, auténticas afrentas contra la patria, la paz y la independencia. Usan palabras vacuas que van tomando fuerza de tanto decirlas, ofensivas y perversas, que se tornan en un mendaz discurso contra la paz que ahora se busca, que aunque no sea perfecta indica caminos nuevos y que, a medida que pasen los años, se podrá perfeccionar.

olapolitica.com
Los enemigos de esta paz, como los enemigos de todas las paces, son poderosos, muy poderosos. Sus argumentos calan en lo más hondo de los ciudadanos, porque acuden a la mentira, a las verdades a medias, a “sus” principios democráticos, a la mal llamada soberanía, a una dignidad apremiante y distorsionada. Se llenan de pruebas jurídicas, de principios distractores y se cuelgan de normas que hace apenas unos días atacaban con tanta insania como ahora las usan. Ellos que cacarean con cinismo su voluntad y su deseo de paz, no quieren que esta se firme si ella no está hecha a su acomodo, a sus vengativos intereses, a sus dolosas intenciones, a sus carcelarios designios. La critican con tanta tosquedad, que crean confusión y permiten que se fortalezcan las afrentas que circulan con la misma rapidez con que se van produciendo. Todo preparado, todo dicho con la seguridad de que sus perfidias se extienden a la misma velocidad de la luz. Sus prosélitos usan todas las herramientas para distribuir la mentira y volverla una única verdad, y aunque las contradicciones y las paradojas los encierren y los alteren, tienen sus mensajeros, tan activos como trapaceros, que se encargan, a veces con ingenuidad y rudeza, en divulgar con un candor que enfurece, sus mezquindades y sus desaires.
A estos enemigos, agazapados o no, les duele, además, que la paz se firme sin que ellos sean los guardianes de la heredad. Les duele que otras voces más limpias acojan estos pasos, que haya líderes del mundo que la consideren un paso decisivo, que los abrazos de viejos adversarios sean un ejemplo, que haya hombres y mujeres dispuestos a la reconciliación, al perdón. A muchos les ha faltado grandeza y disposición, fe y pundonor. A muchos les ha dolido que a los acuerdos se hayan sumado las víctimas, les ha dolido que se pida perdón, que haya abrazos en vez de bombas. Han hecho creer que estamos entregando el país al desafuero, cuando sobre sus espaldas corren centenas de páginas en procesos judiciales en los que se denuncian actos corruptos de dimensiones desconocidas. Algunos temen que en tiempos de paz se descubran sus crímenes, sus dolosas negociaciones, sus infamias. La guerra oculta todas las ignominias y la paz devela las falsedades, las intrigas, las miserias. Siempre ha sido así: solo después de la Segunda Guerra Mundial pudo el mundo conocer bien las atrocidades de los campos —hitlerianos y estalinistas— de exterminio.
La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, dice el artículo 22 de la Constitución. ¿Por qué no se ha cumplido?, ¿quiénes han impedido que se cumpla este mandato?, ¿dónde están los culpables de que este artículo no se haya observado?, ¿cuántos campesinos, cuántos niños y niñas, cuántos jóvenes y cuántos hombres y mujeres han muerto desde 1991, por no cumplirse con este imperativo mandato? Todos los sueños no pueden echarse por la borda mal intencionada de unos pocos. Así como todos los intentos por la paz son bienvenidos, los ardides por cerrar las puertas del diálogo son pérfidos.

Los sueños de un país en paz tienen en la mira a los niños y niñas que siempre pierden, a los jóvenes que quieren crecer sin cortapisas, a los viejos que quieren morir en paz y con los suyos, sin la soledad ni la orfandad a que los lleva la guerra. Mirar los pueblos y los campos con tranquilidad es apenas una exigencia loable para los dirigentes del país. Todos, desde sus diversas orillas, deben ayudar a que la paz sea posible, y en la paz ayudar a fortalecer el derecho que la haga viable, duradera, democrática y libre. Esa es la razón de estas duras jornadas. Ningún principio universal se distorsiona, ningún tribunal podrá oponerse a esta humana y trascendental tarea: la paz alivia los dolores y mitiga los desaciertos. Con ella, y en ella, se funda la genuina justicia.
Quizás sea mucho. O sea todo. Estos días que quedan serán muy difíciles, pero el compromiso es inaplazable. Están en juego la credibilidad y la fuerza de un pueblo. Luego vendrá la denodada lucha por la construcción de una armonía perenne y entonces veremos la grandeza de unos y otros, y podremos escoger libremente, sin suspicacias ni escepticismos, a quienes deben comandar el futuro de Colombia. El camino es largo y complejo, pero preferible al de la metralla y los muertos. Se podrán abrir todos los micrófonos y oír todas las voces para escoger la que mejor cobije el futuro de los colombianos que, por fin, van a vivir en sosiego. ¡Es mucho! ¡Es todo!